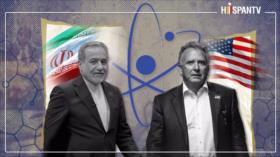Por: Mohammad Molaei *
En las turbias aguas del Caribe, donde los fantasmas de intervenciones imperiales pasadas —desde la “misión de rescate” en Granada en 1983 hasta la destitución de Noriega en Panamá en 1989— flotan como munición sin detonar, la postura belicista de Estados Unidos hacia Venezuela revela un libreto familiar de desmesura hegemónica.
Bajo el pretexto de la llamada “Operación Lanza del Sur”, presentada como una “campaña antinarcóticos” dirigida contra el nebuloso Cartel de los Soles, el despliegue militar del gobierno de Trump evoca los pretextos falaces que justificaron la desastrosa invasión de Irak en 2003, donde las inexistentes armas de destrucción masiva encubrieron la sed de dominación petrolera.
Desde la semana pasada, con el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, de clase Nimitz, avanzando hacia aguas cercanas a Venezuela, acompañado de un submarino nuclear, drones Reaper y bombarderos B-52 operando desde bases reactivadas en Puerto Rico, este dispositivo —que reúne a más de 14 000 efectivos y representa un asombroso 10–12 % de los activos navales estadounidenses— delata no un esfuerzo auténtico de interdicción, sino un preludio calculado al “cambio de régimen”.
¿Qué está en juego? Las joyas de la corona venezolana: 303 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo —las mayores del mundo— concentradas en la Faja del Orinoco, junto con vastos depósitos de litio que superan los 10 millones de toneladas en la región de Guayana, críticos en el auge de los vehículos eléctricos en un sistema petrodólar en fractura.
El giro del presidente Nicolás Maduro hacia el bloque BRICS+, formalizado con estatus de observador en julio de 2025 y reforzado por acuerdos de trueque chino-rusos, amenaza con marginar a gigantes energéticos estadounidenses como ExxonMobil y Chevron, que perdieron concesiones lucrativas tras las sanciones de 2017.
La recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro —duplicada desde los 15 millones en agosto de 2025 por la fiscal general Pamela Bondi— se extiende a pagos de 15 millones dirigidos a aliados clave como el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello. El objetivo: incentivar deserciones y operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU para fracturar al chavismo y allanar el camino para una recuperación corporativa.
El origen de esta cruzada fabricada se encuentra en la vieja narrativa estadounidense sobre la supuesta “narco-estatalidad” de Venezuela, amplificada por la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por el Departamento del Tesoro en julio de 2025.
Washington afirma, sin pruebas, que un sindicato de altos funcionarios venezolanos —incluidos mandos militares— facilita flujos de cocaína provenientes de remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) colombianas a través de puertos como Puerto Cabello y La Guaira hacia las calles de Estados Unidos. El mote del cartel proviene de las insignias solares de los generales venezolanos, utilizadas como arma propagandística desde las imputaciones del Distrito Sur de Nueva York en 2020.
Funcionarios estadounidenses aseguran —de nuevo, sin evidencias— que el grupo ha inundado el mercado estadounidense con más de 30 toneladas de cocaína incautada, incluidas 7 toneladas que vinculan directamente a Maduro, en colaboración con el cártel de Sinaloa y la banda venezolana Tren de Aragua, que se ha expandido hacia ciudades como Denver y Chicago.
Sin embargo, analistas regionales de centros como International Crisis Group y Newlines Institute cuestionan esta descripción: sostienen que el “cartel” no es una mafia centralizada, sino una red descentralizada de corrupción oportunista agravada por las sanciones estadounidenses, que han desplomado el PIB venezolano en un 75 % desde 2013, empujando a funcionarios hacia tácticas de supervivencia en mercados grises.
Observadores señalan los vínculos históricos de la CIA con el narcotráfico latinoamericano —desde la cocaína de los Contras en los años 80 hasta revelaciones recientes sobre nexos con generales venezolanos— como evidencia de una indignación selectiva.
En efecto, las supuestas operaciones del cartel palidecen frente al auge de la cocaína colombiana respaldada por Estados Unidos, cuya producción alcanzó máximos históricos en 2024 pese a los miles de millones invertidos en el Plan Colombia.
Esta hipocresía revela la verdadera agenda: utilizar acusaciones de narco-terrorismo para justificar operaciones extraterritoriales, incluidos más de 25 ataques con misiles contra embarcaciones con bandera venezolana desde septiembre de 2025, según registros del Pentágono, mientras se ambiciona el crudo pesado del Orinoco, que antes se exportaba a 3 millones de barriles diarios y ahora se ha reducido a menos de 800 000, con Rosneft y CNPC (Corporación Nacional de Petróleo de China) ocupando el vacío mediante acuerdos de petróleo por deuda que eluden SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) y erosionan la supremacía del dólar.
El dispositivo militar estadounidense en el Caribe, meticulosamente coordinado desde el Grupo Conjunto Interagencial Sur del Pentágono en Cayo Hueso (Florida), constituye una fuerza expedicionaria multifacética diseñada para el dominio litoral, pero plagada de vulnerabilidades en un espacio de batalla asimétrico disputado.
En su núcleo navega el USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones más avanzado de la Armada, con sus catapultas electromagnéticas lanzando los más de 75 aviones del Ala Aérea Embarcada 8: escuadrones de F/A-18E/F Super Hornet para superioridad aérea, EA-18G Growler para interferir radares venezolanos y E-2D Hawkeye para vigilancia más allá del horizonte.
Respaldado por 5000 marineros e infantes de Marina, el portaaviones puede desplegar 150 salidas diarias, integrado con tres destructores clase Arleigh Burke —USS Arleigh Burke (DDG-51), USS Lassen (DDG-82) y USS Gravely (DDG-107)— equipados con sistemas Aegis para defensa antimisiles y lanzadores VLS de 96 celdas con misiles de crucero Tomahawk (alcance 1000+ millas) para ataques de precisión contra centros de mando en Caracas.
Los elementos anfibios incluyen el USS Iwo Jima (LHD-7) y el USS San Antonio (LPD-17), capaces de desplegar 1800 marines mediante MV-22 Osprey y aerodeslizadores LCAC para tomar cabeceras de playa en los 2800 km de costa venezolana.
Bajo la superficie opera un submarino de ataque clase Virginia, posiblemente el USS Delaware (SSN-791), armado con torpedos Mark 48 y variantes de Tomahawk para misiones antisuperficie e ISR.
Los refuerzos aéreos incluyen B-52 Stratofortress y B-1B Lancer desplegados desde la Base Andersen en Guam hacia la reabierta estación naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico —cerrada desde 2004 y reactivada en agosto de 2025— junto con cinco instalaciones operativas en la isla que albergan 12 F-35C Lightning II para misiones furtivas de supresión de defensas aéreas.
Drones MQ-9 Reaper, con base en Curazao y Aruba bajo acuerdos neerlandeses, proporcionan vigilancia persistente armada con Hellfire, mientras que los RC-135 Rivet Joint recogen inteligencia electrónica desde órbitas marítimas.
Esta fuerza, de entre 14 000 y 15 000 efectivos según CSIS y Newsweek, se articula mediante enlaces de datos seguros para fuegos conjuntos, pero su extensión de más de 1000 millas náuticas expone sus líneas logísticas: la demanda diaria de 150 000 galones de combustible es vulnerable a enjambres de lanchas rápidas venezolanas o minas de origen iraní en el golfo de Venezuela, evocando el atentado contra el USS Cole en 2000.
Frente a este coloso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), aunque tecnológicamente superada, aplica una doctrina de “defensa popular total”, perfeccionada mediante alianzas con Rusia, Irán y Cuba, que privilegia la resistencia y la guerra de desgaste sobre el enfrentamiento simétrico.
Según el Índice Global de Potencia Militar 2025 —que la sitúa en el puesto 50 con un PwrIndx de 0,8882— la FANB cuenta con 125 000 efectivos activos, ampliables a 200 000 por movilizaciones anunciadas el 11 de noviembre de 2025, incluidos los 4,5–8 millones de milicianos paramilitares bolivarianos entrenados en emboscadas urbanas y fabricación de artefactos explosivos dentro de la “Unión Cívico-Militar”.
Las defensas aéreas son el eje de su postura: sistemas S-300VM Antey-2500 (200 km de alcance, intersecciones Mach 7,5) alrededor de Caracas y Maracay; nueve baterías Buk-M2E (40 km) para cobertura de media altura; y los nuevos Tor-M2E de corto alcance integrados con cañones ZU-23-2, configurando “burbujas” escalonadas contra amenazas de baja cota.
Más de 5000 MANPADS Igla-S, dispersos en unidades locales, amenazan helicópteros en los estrechos de los barrios, mientras 18 Su-30MK2 armados con misiles R-77 BVR y Kh-31 antibuque ofrecen una capacidad de patrulla aérea limitada, aunque las sanciones han dejado inactivos al 50 % por falta de repuestos.
Entre los activos terrestres figuran 92 tanques T-72B1 con blindaje reactivo Kontakt-5, 123 BMP-3 para maniobras mecanizadas en los Llanos, y baterías costeras de misiles iraníes C-802 (180 km) y rusos K-300P Bastion para disuadir desembarcos anfibios.
Los recientes ejercicios “Escudo Soberano”, con 500 000 participantes en septiembre de 2025, ensayaron tácticas híbridas: intrusiones cibernéticas mediante sistemas rusos Krasukha-4, guerra de minas en los manglares del delta del Orinoco y focos guerrilleros en los pasos brumosos de los Andes, con asesoría cubana derivada de las campañas en Angola en los años 80.
Pese a problemas de mantenimiento, deserciones superiores al 20 % anual y escasez de combustible, el terreno favorece al defensor: las selvas palúdicas del Amazonas y los barrios verticales de Caracas podrían convertir un avance estadounidense en baños de sangre prolongados, como advirtió el excomandante del SOUTHCOM, el almirante James Stavridis.
Si la “Operación Lanza del Sur” escala más allá de las interdicciones navales —con un 68 % de probabilidad según simulaciones de RAND en octubre de 2025— la trayectoria podría replicar el atolladero de Vietnam, donde los golpes “quirúrgicos” iniciales derivaron en una insurgencia interminable y condena global.
La primera fase podría iniciar con una decapitación apoyada por la CIA: ataques con AGM-114 de Reaper contra el Palacio de Miraflores o misiles HARM de F-35 destruyendo radares S-300, seguidos de andanadas de Tomahawk contra nodos C2 en Fuerte Tiuna y los puertos de Puerto Cabello.
La supervivencia de Maduro —respaldada por búnkeres subterráneos e inteligencia electrónica cubana— activaría una “respuesta asimétrica”: salvas de RPG-29 en los callejones de Catia, emboscadas en autopistas y “manadas de lobos” de lanchas rápidas hostigando portaaviones.
Las operaciones en la selva de Guayana, con alianzas indígenas y vectores de malaria, podrían empantanar a más de 100 000 tropas estadounidenses, provocando más de 10 000 bajas y costos anuales de 150 000 millones de dólares, según estimaciones del CSIS que incluyen los gastos del VA y el agotamiento de municiones.
El rechazo de los BRICS intensificaría el peligro: entregas rusas de S-400 mediante vuelos Antonov y sobrevuelos chinos de J-20 bajo acuerdos de 2024 podrían arrastrar ataques hipersónicos Kinzhal, mientras que los 200 000 soldados brasileños en la frontera —amparados en mandatos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) — fracturarían la unidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La solidaridad latinoamericana, desde el no intervencionismo de la era de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) en México hasta la solidaridad del litio en Bolivia, alimentaría insurgencias antiestadounidenses y aceleraría la desdolarización mientras gana tracción el cripto-petro venezolano.
A diferencia de la rápida intervención en Panamá en 1989 (2000 muertos), este pantano evoca la insensatez billonaria de Irak, erosionando la hegemonía estadounidense a medida que los aliados vacilan en medio de crisis internas.
Más allá de la dimensión militar, las repercusiones geoeconómicas de la incursión amenazan con alterar los equilibrios hemisféricos, amplificando percepciones de la falta de fiabilidad estadounidense. Apoderarse de los campos del Orinoco podría disparar el petróleo mundial a 120 dólares/barril a corto plazo, pero el sabotaje insurgente —a imagen de los militantes del Delta nigeriano— estrangularía la producción, beneficiando a competidores de la OPEP+.
La apropiación del litio arriesga alienar cadenas de suministro de vehículos eléctricos, con la china Ganfeng preparada para represalias. El costo diplomático incluiría condenas de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) por parte de Moscú y Pekín, mientras las divisiones internas en EE.UU., reminiscentes de las protestas contra Vietnam, podrían paralizar la agenda de Trump en vísperas de las elecciones de medio término.
Al desentrañar esta apuesta caribeña, emerge no la fuerza inexorable de Estados Unidos, sino los hilos desgastados de una “superpotencia” en crepúsculo, aferrándose a los tesoros venezolanos para demorar el amanecer multipolar.
La réplica de Caracas, forjada en el yunque de Bolívar, recuerda que la soberanía se sostiene no solo mediante las armas, sino mediante el espíritu inquebrantable de un pueblo habituado a repeler imperios: del yugo español al nuevo yugo yanqui.
* Mohammad Molaei es un analista de asuntos militares radicado en Teherán.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.