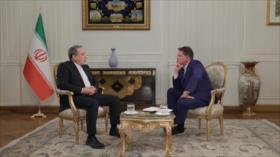Fue el inicio de un proceso que redefiniría la relación entre soberanía, legitimidad y comunidad política en un país históricamente situado entre imperativos locales y presiones externas. Ese retorno desde el exilio simbolizó el fin de un orden percibido por amplios sectores de la sociedad como impuesto desde arriba y dependiente de intereses extranjeros, y al mismo tiempo la afirmación de un principio de autodeterminación basado en la movilización popular y la identidad histórica de Irán.
El posterior referéndum del 1 de abril de 1979, con un respaldo mayoritario, no fue simplemente una ratificación institucional; fue la traducción en cifras de un consenso que había tomado forma en las calles, en las plazas y en los barrios urbanos y rurales de todo el país. Más que un acto formal, constituyó un marco para legitimar un orden nuevo, uno que reivindicaba la capacidad del pueblo iraní de definir su propio destino político y cultural.
Cuarenta y siete años después, la República Islámica sigue siendo objeto de interpretaciones diversas. Para algunos observadores externos, su continuidad desafía expectativas de colapso rápido y pone en cuestión la idea de que la modernización política sólo puede ocurrir bajo modelos secularizados y alineados con estándares occidentales. Desde una perspectiva interna, la persistencia del sistema refleja la capacidad de articular, aunque no de manera perfecta, un equilibrio entre aspiraciones históricas, cohesión social y autonomía frente a fuerzas externas.
La Revolución Islámica no fue simplemente un cambio de élites ni una respuesta a la gestión del Estado monárquico. Supuso una ruptura con un doble orden: el primero, el régimen Pahlavi, que consolidó una modernización desde arriba percibida como subordinada a intereses extranjeros; el segundo, un consenso internacional que vinculaba modernización y secularización de manera casi ineluctable. El islam, en ese contexto, no era solo un repertorio normativo sino un lenguaje capaz de articular legitimidad, cohesión social y reclamación de autonomía política.
Durante gran parte del siglo XX, la política moderna fue concebida como inseparable de procesos de secularización que relegaban el islam a la esfera privada. Cualquier aspiración política basada en referencias islámicas se descalificaba automáticamente como premoderna o residual. La Revolución Islámica mostró que el islam podía operar como un marco político legítimo, capaz de estructurar una comunidad colectiva, definir justicia social y establecer criterios propios de soberanía. Esta disputa sobre la autoridad y la modernidad no es sólo histórica; sigue influyendo en cómo Irán se posiciona hoy frente al orden internacional.
La consolidación del poder de Mohamad Reza Pahlavi tras la Segunda Guerra Mundial, en particular tras el golpe de estado de 1953, reforzó la percepción de que las decisiones clave no residían en la voluntad soberana del pueblo iraní, sino en alianzas definidas por intereses externos. La modernización impulsada desde arriba logró transformaciones materiales, pero también generó centralización del poder, exclusión de actores sociales diversos y un sentimiento de desposesión política, especialmente entre las clases populares. La revolución de 1979, en este sentido, no solo cuestionó la monarquía sino que planteó la posibilidad de un orden autónomo en términos propios de legitimidad y justicia.
El discurso de Jomeini fue eficaz no únicamente por su contenido doctrinal, sino por su capacidad de reordenar lo político. El islam se convirtió en un lenguaje que permitía nombrar agravios, articular cohesión social y plantear una visión alternativa de soberanía. Su crítica a la dependencia extranjera y a la concentración de poder fue, desde el primer momento, también un reclamo de autonomía cultural e histórica, situando a Irán dentro de un marco de racionalidad estratégica propio.
El colapso del antiguo régimen abrió un espacio de indeterminación. La cuestión no era solo quién gobernaría, sino bajo qué principios se organizaría la vida pública. La Constitución de 1979 introdujo la figura de la velayat-e faqih, concebida como garante de un orden normativo capaz de preservar los principios fundacionales y la coherencia del proyecto colectivo frente a la inevitable sedimentación administrativa. Este diseño institucional refleja la preocupación por mantener vivo el núcleo de la revolución mientras se gestionan los asuntos cotidianos del Estado.
Desde entonces, la República Islámica ha transitado un camino de adaptación constante. La guerra con Irak, iniciada apenas un año después de la revolución y prolongada por casi una década, reforzó una identidad política centrada en la resistencia y la resiliencia. La experiencia del conflicto consolidó el relato nacional sobre la soberanía y la autodeterminación, incorporando la defensa frente a agresiones externas como un componente constitutivo de la legitimidad interna.
Tras la guerra, la presión externa tomó la forma de sanciones prolongadas y restricciones económicas. Estas medidas, aunque desafiantes, contribuyeron a fortalecer estructuras internas de resiliencia: desarrollo de industrias estratégicas, programas de autosuficiencia, capacidad de gestión bajo limitaciones, así como consolidación de una burocracia capaz de operar en un entorno hostil. Esta adaptación ha permitido mantener la continuidad de un proyecto político definido en términos internos, sin depender de la aceptación externa de su legitimidad.
El conflicto también se ha desplazado al terreno simbólico. La narrativa sobre la representación, la justicia social y la autonomía interna convive con interpretaciones externas que, con frecuencia, no captan la complejidad de la experiencia iraní. Reconocer esta superposición permite entender por qué ciertas visiones externas sobre la República Islámica simplifican la diversidad de prioridades y perspectivas presentes en la sociedad y en el aparato estatal.
La sociedad iraní ha cambiado profundamente desde 1979. Es más urbana, más conectada con flujos culturales globales y con diversas sensibilidades. Estas aspiraciones, sin embargo, se expresan dentro de una cultura política que reconoce la continuidad histórica de la soberanía y los logros en autonomía y resiliencia alcanzados por el estado.
En política exterior, el país ha desarrollado una estrategia que combina disuasión, proyección regional y reafirmación de soberanía. Esta aproximación le ha permitido mantener capacidad de acción en una región compleja, construir redes de cooperación selectiva y negociar desde una posición que no depende de la aceptación plena de potencias externas. La política iraní refleja así un intento sostenido de equilibrar autonomía con inserción estratégica, adaptándose a un entorno internacional conflictivo sin abandonar los principios fundamentales definidos en 1979.
A los 47 años, la República Islámica no es una anomalía ni un régimen inmutable. Es un proyecto político que surgió de una fractura histórica concreta, cuyo propósito ha sido mantener la soberanía y la autodeterminación frente a presiones externas, al tiempo que articula un marco interno capaz de gestionar un estado moderno y complejo. Su persistencia plantea interrogantes sobre cómo se define la legitimidad y cómo se mide la capacidad de un estado de sostener su propio proyecto frente a presiones internacionales heterogéneas.
El legado de 1979 no reside en ofrecer un modelo exportable de manera simplista, sino en haber cuestionado la idea de que existe una única forma válida de organizar la vida política moderna. Al disputar el monopolio de la autoridad sobre los lenguajes de la soberanía y la legitimidad, la República Islámica obligó a reconsiderar la relación entre identidad histórica, autonomía política y normas internacionales.
Febrero de 1979 no cerró un proceso. Lo abrió. Casi medio siglo después, la República Islámica sigue siendo un laboratorio de soberanía y comunidad política, un espacio donde se negocian significados de legitimidad, cohesión social y autodeterminación. No es simplemente una excepción en el orden internacional, sino un recordatorio de que los marcos hegemónicos de la política mundial están en constante disputa y que las sociedades tienen capacidad de construir alternativas legítimas dentro de su historia y contexto.
Por Xavier Villar