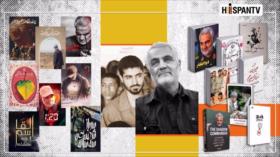Por: Diego Sequera *
El proceso encabezado por el Movimiento al Socialismo (MAS) se remonta a mucho antes de sus dos décadas en el poder. Bajo el liderazgo del dirigente cocalero Evo Morales, puede considerarse la alianza político-social de base más exitosa de América Latina en el siglo XXI —al menos hasta ahora.
Ese reinado llegó a su fin el 17 de agosto. La alianza indígena–campesina–sindical que gobernó el Estado Plurinacional de Bolivia —nombre oficial adoptado en la Constitución de 2009 que reescribió el pacto social boliviano— alcanzó su fase terminal con una asombrosa derrota electoral.
Aunque dramática, la mezcla embriagante de penurias económicas y errores, luchas intestinas y parálisis política —golpeando de lleno a todo el proceso y a la formulación de políticas— ya había anunciado este desenlace.
Lo que dicen los números
Habrá que esperar hasta el 19 de octubre para saber si Jorge “Tuto” Quiroga o Rodrigo Paz Pereira será el nuevo presidente de Bolivia. En cualquier caso, marcará un viraje abrupto hacia la derecha tras 20 años —sin contar la dictadura de once meses surgida del golpe de noviembre de 2019.
Quiroga es un rostro clásico de la política latinoamericana de élite compradora y establishment. Ejecutivo de la empresa tecnológica multinacional estadounidense IBM y político formado en Estados Unidos, ha pasado por todos los asientos típicos del libreto: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), etc.
Hoy integra el grupo de expresidentes activistas que intervienen en todos los gobiernos latinoamericanos que no se alinean con Washington, particularmente a través del Club de Madrid —una especie de Davos regional de segunda mano para mandatarios en el ocaso.
Un grupo de presión hemisférico, barato, obediente a EE.UU., sin otro propósito.
Rodrigo Paz Pereira, en cambio, irrumpió inesperadamente como principal favorito. Proveniente de una familia política —hijo y sobrino de dos expresidentes— y senador demócrata cristiano, construyó su perfil a partir de su gestión como alcalde de Tarija antes de llegar al Senado, presentándose como un administrador eficiente.
Pese a su trasfondo familiar progresista, un populismo de clase media le permitió superar a Quiroga y al candidato favorito, Samuel Doria, otro viejo opositor del MAS.
Hoy Paz Pereira lidera con el 32,08 % de los votos, seguido por Quiroga con 26,94 % y Doria con 19,93 %.
Recién en cuarto lugar aparece el primer candidato de izquierda, Andrónico Rodríguez, con apenas 8,15 %. El candidato “oficial” del MAS y ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió aún peor parado: sexto con un exiguo 3,2 %, detrás de otro viejo rostro de la política boliviana.
Los votos nulos y blancos llegaron al 19,2 %, convirtiéndose de hecho en la tercera fuerza electoral, un elemento clave. En dos décadas de historia electoral, estos nunca superaron el 2 % o 3 %. El salto inédito se explica por el llamado de Evo Morales a anular el voto como forma de protesta.
Impedido de postularse, Morales demostró —a un costo significativo, aunque no enteramente atribuible a él— seguir siendo el líder más popular de la izquierda. Los votos anulados se concentraron sobre todo en zonas rurales e indígenas, especialmente en Cochabamba, su bastión histórico.
Este panorama, sin ningún candidato alcanzando el umbral del 50% para ganar en primera vuelta, refleja la fragmentación actual del espectro político, subrayada por el pobre desempeño y las hondas divisiones internas de la coalición del MAS —muestra de decisiones estructurales y voluntarias que resultaron profundamente autodestructivas.
🗳Habrá balotaje presidencial en 🇧🇴 #Bolivia entre #RodrigoPazPereira y Jorge “Tuto” Quiroga el próximo 19 de octubre, según los resultados oficiales.
— HispanTV (@Nexo_Latino) August 18, 2025
🔗Más detalles: https://t.co/f2xe89geTT#BoliviaVota #boliviavota2025 #JorgeQuiroga pic.twitter.com/8zlhbqQogR
La esencia trágica
Hasta 2019, Bolivia era la economía de mayor crecimiento en todo el hemisferio. El proceso resultaba asombroso.
Al renacionalizar activos estratégicos como los hidrocarburos, junto con otros minerales y productos agrícolas, Bolivia creció a un promedio de 4,9 % durante 13 años, con fuerte inversión pública en carreteras y electrificación, creando una red de bienestar integral y otorgando subsidios a la educación, el combustible y los adultos mayores.
Una política de redistribución de riqueza y tierras redujo la pobreza (del 60 % en 2005 al 35 % en 2019, y la extrema pobreza del 38 % al 15 %), aportando estabilidad social y económica (el período más largo de la historia nacional) y expandiendo la clase media hasta el 58 %.
Sin embargo, ninguno de estos hitos impidió el golpe de Estado de noviembre de 2019, pese a enfrentarse siempre a poderosos y violentos grupos opositores, ligados a EE.UU., Israel, al narcotráfico y a tradiciones neofascistas duras.
Lo demás es historia: denuncias de fraude tras unas elecciones que habrían dado a Morales la victoria en primera vuelta, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el desenlace con militares, élites cruceñas, fundamentalistas cristianos y políticos oportunistas forzando el exilio de Morales y su vicepresidente.
El paralelismo con el golpe de 1980 es inevitable: militares formados en la Escuela de las Américas, terratenientes del oriente, un capo de la droga y la milicia neofascista organizada por el nazi fugitivo Klaus Barbie. En ambos casos, la violencia fue el acto final de los años del Plan Cóndor.
El gobierno de facto de Jeanine Añez nunca gozó de legitimidad sólida ni de capacidad de gestión. La economía colapsó rápidamente.
El regreso democrático del MAS en 2020, con Luis Arce como candidato y una victoria aplastante del 55 %, representó su última gran hazaña. Pero las grietas ya eran inocultables: la fractura entre Arce y Morales derivó en facciones irreconciliables, obstrucciones mutuas en el parlamento y una pugna sin cuartel por el control del partido y del Estado.
Arce maniobró para apartar a Evo de la política; Evo, por su parte, bloqueó alternativas dentro de su base y mantuvo un rol hegemónico que generó desgaste. La comparación con el quiebre Correa–Moreno en Ecuador resulta inevitable, aunque Arce aún no haya dado el salto definitivo hacia Washington.
La fragmentación del MAS se alimentó tanto de divisiones de clase como de rivalidades personales y del accionar de actores externos. El golpe de 2019 contó con apoyo de EE.UU., Israel y países europeos interesados en el litio boliviano.
¿Qué viene para Bolivia?
Sea Paz Pereira o Quiroga, hay certezas: los logros sociopolíticos consagrados en la Constitución probablemente sufrirán un retroceso —posiblemente violento—.
La política exterior boliviana dará un giro: del alineamiento con Palestina, el Sur Global, ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y BRICS, al retorno al redil occidental, probablemente con un tono agresivo hacia países no alineados con EE.UU.
En el ámbito interno, tras dos décadas de liderazgo indígena y popular, Bolivia regresará a su configuración previa. Reformas neoliberales, criminalización de las bases “evistas” en el Trópico y los Andes, y revanchismo político y judicial parecen inevitables.
Pero Bolivia también tiene una larga tradición de resistencia. Ningún país en la región ha protagonizado tantas confrontaciones, derrocamientos y reemplazos de gobierno. La historia boliviana demuestra que, pese a la dureza, también sabe organizarse y responder con eficacia.
Bolivia, corazón geográfico y espiritual de Sudamérica —fundada por el Libertador en 1826 como un mosaico desigual que refleja a todo el continente—, quizá vuelva a probar que su resistencia puede ser tan intensa como su inestabilidad.
Muy pocas naciones han soportado lo que Bolivia ha atravesado y han vivido para contarlo.
Todo indica que lo volverá a demostrar, una vez más.
* Diego Sequera es escritor y periodista radicado en Caracas, Venezuela.
Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.