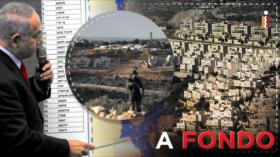Por: Ivan Kesic
Las horas previas al amanecer del 3 de enero de 2026 hicieron añicos los últimos vestigios del orden mundial de la posguerra fría, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos llevaron a cabo una incursión militar en Caracas que culminó con el secuestro del presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
El secuestro de Maduro y de su esposa coincidió con una serie de ataques con misiles y drones contra infraestructura militar y civil en la capital venezolana, que provocaron al menos 40 muertes.
Ordenada directamente por el presidente estadounidense Donald Trump, la operación marcó el fin de una campaña de 25 años emprendida por Estados Unidos para derrocar la Revolución Bolivariana y reafirmar un control de corte colonial sobre la vasta riqueza de hidrocarburos del país latinoamericano.
Presentada por Washington como una “acción de cumplimiento de la ley” contra un supuesto “narcoterrorismo”, esta agresión sin precedentes representó, según observadores, un acto de terrorismo de Estado sin parangón en las relaciones hemisféricas modernas, constituyendo una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, del principio de inmunidad soberana y del derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Sin embargo, no es la primera vez que Washington interviene por la fuerza en Caracas para afianzar su influencia. El patrón se remonta al fallido golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, que reveló la disposición de Estados Unidos a emplear medios encubiertos e ilegales para promover un cambio de régimen.
Asimismo, el examen de la evolución de la política estadounidense —desde la subversión encubierta hasta el estrangulamiento económico abierto mediante sanciones unilaterales ilegales— pone de relieve una guerra híbrida calculada, diseñada para empobrecer y someter al pueblo venezolano hasta forzarlo a la rendición.
Del mismo modo, situar el secuestro extrajudicial de Maduro dentro del largo y sombrío continuum de intervenciones estadounidenses en América Latina —desde Panamá y Haití hasta Chile y Brasil— deja al descubierto una doctrina imperial que prioriza la extracción de recursos y la dominación geopolítica por encima de la democracia y el derecho internacional.
Analistas han descrito estos hechos como la proclamación de un precedente peligroso, que señala que la hegemonía estadounidense se arroga ahora el derecho de capturar físicamente a cualquier dirigente extranjero que considere unilateralmente ilegítimo.
Del golpe encubierto al secuestro abierto
El secuestro del presidente Maduro encuentra su antecedente directo en los acontecimientos del 11 al 13 de abril de 2002, cuando Estados Unidos respaldó un golpe de Estado ilegal que depuso temporalmente al presidente Hugo Chávez.
El detonante de la hostilidad estadounidense no fueron los derechos humanos ni la gobernanza, como sostienen los analistas, sino el control de los vastos recursos del país, especialmente el petróleo. En particular, la promulgación por parte de Chávez de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, que recuperó los recursos petroleros venezolanos de manos de corporaciones transnacionales y destinó los ingresos a misiones sociales para los sectores más pobres.
Esta afirmación democrática del control sobre los recursos supuso un desafío inaceptable para los intereses económicos de Estados Unidos y para el modelo neoliberal, centrado en la doctrina del “a mi manera o por la autopista”.
Documentos desclasificados confirmaron posteriormente que altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el entonces subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich —una figura con profundos vínculos con redes contrainsurgentes de la Guerra Fría—, no solo estaban al tanto de la conspiración golpista, sino que colaboraron activamente con sus arquitectos civiles y militares.
Durante el breve mandato de 47 horas del empresario proestadounidense Pedro Carmona, instalado ilegalmente y que disolvió de inmediato la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, la administración de George W. Bush se apresuró a reconocer al régimen ilegítimo, dejando al descubierto su preferencia por una dictadura dócil antes que por una democracia soberana.
Aunque una insurrección popular restituyó a Chávez en el poder, el golpe de 2002 estableció un precedente crucial: Estados Unidos había demostrado su intención y capacidad para orquestar la remoción forzosa y extraconstitucional de un presidente venezolano democráticamente electo.
Los métodos fueron inicialmente indirectos, apoyándose en actores internos y en la manipulación mediática, pero el objetivo de la detención física y del “cambio de régimen” era inequívoco.
El fracaso de esta operación no condujo a una rectificación de la política estadounidense hacia el respeto de la democracia venezolana. Por el contrario, catalizó una estrategia más amplia y despiadada.
La detención temporal de Chávez funcionó como un ensayo general, demostrando que la idea de secuestrar al jefe de Estado venezolano ya estaba operativa dentro de los círculos de la política exterior estadounidense.
El secuestro de Maduro, por tanto, no es visto por los analistas como una escalada espontánea, sino como la materialización de un plan de “cambio de régimen” en gestación desde hace casi un cuarto de siglo, que abandonó la negación plausible para recurrir al instrumento burdo de la fuerza militar directa.
Guerra híbrida estadounidense y asedio económico contra Venezuela
Tras el fracaso del golpe de 2002, la estrategia estadounidense pasó de un enfoque singular de “decapitación” a una guerra híbrida multidimensional, concebida para desmantelar sistemáticamente el Estado venezolano, su economía y su tejido social, creando las condiciones para un colapso interno o para una intervención externa “justificada”.
Esta política, sostenida a lo largo de sucesivas administraciones estadounidenses con independencia de partidos o ideologías, instrumentalizó las finanzas, la diplomacia, la información y el derecho para librar lo que el ex relator especial de la ONU Alfred de Zayas calificó como “guerra económica”.
La base se sentó con la orden ejecutiva de 2015 del presidente Barack Obama, que declaró de manera fraudulenta a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Este argumento jurídico sirvió de pretexto para una red cada vez más asfixiante de medidas coercitivas unilaterales —ilegales conforme al derecho internacional y condenadas reiteradamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU— que congelaron los activos venezolanos en el extranjero, bloquearon su acceso al crédito internacional y a los mercados petroleros, y criminalizaron transacciones para importaciones esenciales como alimentos y medicamentos.
El objetivo era claro e inequívoco: infligir el máximo castigo colectivo a la población venezolana para erosionar el apoyo público al gobierno electo.
Para 2018, la administración Trump escaló hacia embargos a gran escala sobre los sectores petrolero y aurífero de Venezuela —el sustento económico del país—, mientras que el Reino Unido confiscó ilegalmente las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra.
Este estrangulamiento económico se vio agravado por un sofisticado uso del lawfare, incluida la teatral “reconocida” en 2019 de un desconocido dirigente opositor, Juan Guaidó, como “presidente interino”, una maniobra respaldada por menos de un tercio de la población venezolana, pero avalada por Estados Unidos y sus aliados.
A ello siguió la fallida incursión mercenaria conocida como “Operación Gedeón” en 2020. Paralelamente, una implacable campaña mediática global atribuyó falsamente las penurias humanitarias resultantes —causadas directamente por las sanciones estadounidenses— exclusivamente a la mala gestión gubernamental.
La guerra híbrida culminó con la concesión políticamente motivada del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente “opositora” María Corina Machado, beneficiaria durante años de financiación estadounidense a través de la National Endowment for Democracy, en un esfuerzo transparente por legitimar moralmente la agresión inminente.
En este contexto, las acusaciones penales contra el presidente Maduro por “narcoterrorismo” nunca fueron instrumentos judiciales creíbles; fueron herramientas geopolíticas diseñadas para deshumanizar y criminalizar a un dirigente extranjero ante la opinión pública, construyendo una coartada legal retroactiva para un acto de secuestro, según numerosos analistas políticos y expertos jurídicos consultados por Press TV.
La incursión militar de enero de 2026 fue, por tanto, la fase cinética final de esta larga guerra, desplegada cuando la asfixia paulatina de las sanciones no logró su objetivo último de rendición incondicional.
Historial estadounidense de intervenciones de “cambio de régimen” en América Latina
El secuestro del presidente Maduro, si bien carece de precedentes por su descaro contra un jefe de Estado sudamericano, se inscribe profundamente en un patrón largo y coherente de intervencionismo estadounidense en América Latina, donde la remoción forzosa de dirigentes ha sido un instrumento recurrente de política exterior.
El análogo histórico más directo es la invasión estadounidense de Panamá en 1989, denominada “Operación Causa Justa”, que culminó con la captura del líder de facto, el general Manuel Noriega.
La invasión, condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sentó el precedente de que Estados Unidos podía invadir militarmente a una nación soberana, provocar cientos de víctimas civiles y aprehender físicamente a su dirigente para someterlo a juicio bajo la legislación estadounidense por cargos de narcotráfico que Washington había ignorado durante años, cuando Noriega fungía como un valioso activo de inteligencia.
La operación constituyó una demostración descarnada de que la jurisdicción interna de Estados Unidos podía extenderse violentamente sobre territorio extranjero, un precedente citado de forma inquietante por funcionarios estadounidenses tras la más reciente agresión que sacudió al mundo y desencadenó protestas globales.
De manera similar, la destitución en 2004 del presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide —electo democráticamente en dos ocasiones— sigue un patrón congruente. Aristide ha sostenido de forma constante que fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, obligado a subir a una aeronave y enviado al exilio en la República Centroafricana.
Si bien funcionarios estadounidenses afirmaron que renunció voluntariamente, el resultado fue idéntico: un presidente inaceptable para Washington fue expulsado físicamente del país y se instauró un orden más dócil.
Este episodio evocó transgresiones previas de Estados Unidos en Haití, incluida una brutal ocupación militar de 19 años a comienzos del siglo XX.
Más allá de las capturas directas, el historial estadounidense es una letanía de intervenciones encubiertas que derrocaron gobiernos legítimos.
El golpe de Estado de 1954 en Guatemala, diseñado por la CIA, derrocó al presidente democráticamente electo Jacobo Árbenz para proteger las ganancias de la United Fruit Company, dando inicio a décadas de guerra civil con rasgos genocidas.
En Chile, el sabotaje económico y la guerra política impulsados por Estados Unidos facilitaron el golpe militar de 1973 contra el presidente Salvador Allende, que dio paso a la dictadura de Pinochet.
En Brasil, el apoyo estadounidense fue determinante en el golpe militar de 1964 que inauguró un régimen autoritario de veinte años.
Incluso en los casos en que Estados Unidos no ejecutó directamente la acción, su influencia resultó decisiva para legitimar la destitución ilegal de dirigentes.
El golpe militar de 2009 en Honduras, en el que el presidente Manuel Zelaya fue capturado por soldados y expulsado del país en pijama, fue de facto avalado por Washington mediante su negativa clave a calificarlo como “golpe de Estado” y su posterior reconocimiento de elecciones celebradas bajo el régimen golpista.
Este continuo histórico, que va de Guatemala en 1954 a Honduras en 2009, revela una doctrina inmutable: los líderes latinoamericanos que afirman la soberanía nacional, el control sobre los recursos naturales o una política exterior independiente corren el riesgo de ser etiquetados como criminales, terroristas o dictadores por Washington, convirtiéndose así en objetivos de remoción mediante golpes, exilio o, como ahora ha quedado establecido, secuestro directo.
El secuestro del presidente Maduro es, por tanto, la manifestación más reciente y extrema de este supuesto derecho imperial que Estados Unidos se ha arrogado sobre lo que durante largo tiempo ha considerado su “patio trasero”.
Soberanía, inmunidad y el desmantelamiento del derecho internacional
El acto descarado del secuestro del presidente Maduro trasciende las relaciones bilaterales y ataca los pilares fundamentales del orden jurídico internacional posterior a 1945.
La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2(4), prohíbe explícitamente “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
La operación estadounidense, realizada sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, sin declaración de guerra alguna y sin una alegación creíble de legítima defensa frente a un ataque armado inminente, constituye una violación de manual de esta norma imperativa del jus cogens.
Asimismo, el principio de igualdad soberana de los Estados, piedra angular del sistema de la ONU, queda reducido al absurdo cuando un Estado secuestra militarmente al dirigente electo de otro.
Igualmente, grave es la vulneración de la doctrina consuetudinaria de inmunidad de los jefes de Estado.
Este principio jurídico, esencial para la estabilidad de las relaciones diplomáticas, establece que los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción de tribunales nacionales extranjeros durante el tiempo que dure su mandato.
El intento de Estados Unidos de eludir este principio mediante la formulación de cargos penales —todos ellos políticamente motivados y carentes de fundamento— representa, según expertos jurídicos, una peligrosa forma de nihilismo legal.
Se instrumentalizan los sistemas judiciales internos como herramientas de política exterior, declarando de facto que cualquier país con suficiente poder militar puede despojar unilateralmente de inmunidad a un líder extranjero mediante una acusación.
Si este “precedente de Caracas” se consolida, se universaliza una ley de la selva, en la que los poderosos pueden secuestrar a los dirigentes de los débiles basándose en acusaciones unilaterales, advierten los expertos.
Ello invita a acciones recíprocas por parte de otras grandes potencias y amenaza con sumir la diplomacia internacional en una era de caos y secuestros de represalia.
La respuesta tibia de gran parte de la comunidad internacional, impulsada por el temor a represalias económicas y militares de Estados Unidos, pone de relieve la crisis de un sistema multilateral rehén de una potencia hegemónica.
Este precedente se cierne ahora sobre todo país que aspire a un camino independiente, anunciando que la soberanía nacional queda condicionada al consentimiento de Washington.
La defensa de Venezuela como defensa de un mundo multipolar
El secuestro del presidente Nicolás Maduro, señalaron analistas a Press TV, no es simplemente un ataque contra Venezuela, sino un acto declarativo contra el propio concepto de un orden internacional regido por normas.
Afirman que deja al descubierto la hipocresía fundamental de una política exterior estadounidense que proclama retóricamente la democracia y el Estado de derecho, mientras recurre de manera sistemática a golpes de Estado, sanciones y fuerza militar para socavar ambos principios.
Este acontecimiento constituye la culminación de una guerra híbrida de veinticinco años, lanzada no porque Venezuela careciera de democracia, sino porque la ejerció para recuperar sus recursos en beneficio de su pueblo.
Las acusaciones de “narcoterrorismo”, que no han sido respaldadas por prueba alguna, sirven únicamente como una cortina de humo cínica para el verdadero objetivo de la operación: la pacificación final y forzosa de una nación rebelde y la apertura sin restricciones de sus reservas petroleras al control corporativo extranjero.
Activistas en Venezuela y en otros países subrayan que el camino a seguir exige más que declaraciones de preocupación. Sostienen que requiere que la comunidad internacional —en particular los países de América Latina, África y Asia, históricamente sometidos a la dominación imperial— rechace colectivamente este precedente mediante medidas diplomáticas, políticas y económicas decisivas.
“La lucha por la soberanía de Venezuela se ha convertido en la primera línea de una batalla más amplia por un mundo genuinamente multipolar, donde el derecho internacional rija tanto a los fuertes como a los débiles, y donde las naciones tengan el derecho inalienable de determinar su propio destino, libres de la amenaza de secuestro, coerción o cambio de régimen”, declaró al sitio web de Press TV Dave Smith, comentarista radicado en Sídney.
“La alternativa es aceptar una nueva era de prerrogativa imperial, en la que el destino de los líderes y de las naciones no lo decidan sus propios ciudadanos, sino las fuerzas especiales y las ficciones jurídicas de una potencia hegemónica”.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV