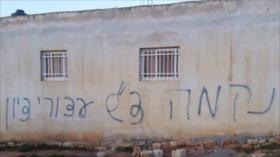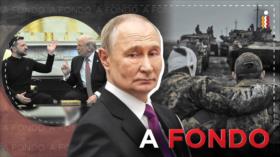Por Alberto García Watson
Este julio, Awdah Hathaleen, activista beduino y rostro del documental “No other land” (No hay otra tierra), ganador del Óscar por retratar la limpieza étnica en Palestina, fue asesinado a tiros por un colono israelí en la aldea de Umm al-Kheir, cerca de Hebrón. Testigos indican que recibió un disparo en el pecho mientras defendía su comunidad. El documental sobrevivió a Hollywood; él, no tanto.
¿Justicia? Bien, el asesino fue grabado en video mientras disparaba indiscriminadamente, pero no teman, si la historia sirve de guía, es probable que el colono reciba un ascenso, una subvención estatal o al menos un puesto como asesor de seguridad para algún ministerio. Al fin y al cabo, lo suyo no fue un crimen, sino, como dirían desde Jerusalén, una “respuesta individual de carácter emocional”.
En un mundo donde las costumbres desaparecen a una velocidad alarmante, donde hasta los calendarios ya son digitales, hay algo reconfortante en ver cómo ciertos valores se mantienen firmes. Uno de ellos es la noble tradición de la violencia colonial como método de construcción nacional, una práctica que los colonos israelíes de Cisjordania han heredado con devoción de sus antepasados armados de Irgun, Lehi y Haganah. Porque ¿quién necesita diplomacia cuando se tiene una metralleta, una antorcha y una patrulla militar para escoltarte?
Para entender la actualidad, hagamos un breve repaso histórico. En los años 30 y 40 del siglo XX, los grupos sionistas paramilitares, Irgun, Haganah y Lehi, se especializaron en una cosa: infundir terror. ¿Contra quién? Contra los palestinos, sí, pero también contra británicos y ocasionalmente, contra judíos que no compartían su entusiasmo por las armas. El atentado más célebre fue el del Hotel King David en Jerusalén en 1946, perpetrado por el Irgun de Menachem Begin (quien luego sería Primer Ministro, porque la política israelí es experta en premiar la audacia). Murieron 91 personas. Y como Begin dejó claro en su autobiografía, “The Revolt”, aquello no fue terrorismo, sino una "acción militar contra un blanco enemigo". Y si Begin lo decía, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo?
Lo que pocos mencionan es que muchas de las técnicas empleadas por estos grupos, bombardeos, emboscadas, asesinatos selectivos, fueron el molde sobre el cual se construyó el Estado israelí. Lo que hoy llamaríamos terrorismo, en 1948 era heroísmo fundacional. Como señala el historiador israelí Benny Morris, “la limpieza étnica fue vista como necesaria” para establecer el nuevo Estado. Algunos lo llaman “Nakba”; otros, simplemente, “progreso”.
Ahora avancemos unas décadas, a Cisjordania, 2025. Allí, los colonos israelíes siguen fieles a la causa, no ya con uniformes irregulares, sino con kippá y rifles automáticos cortesía del ejército israelí. En aldeas como Huwara, Burin o Duma, los colonos atacan con frecuencia casas palestinas, incendian vehículos y arrancan olivares milenarios. En muchos casos, estas acciones ocurren con la mirada amable o la total ausencia del ejército israelí, que parece especializarse en llegar tarde o mirar hacia otro lado con una eficacia digna de un Oscar a mejor papel secundario.
En julio de 2023, el periódico “Haaretz” documentó cómo grupos organizados de colonos, bajo la protección del ejército, atacaron aldeas palestinas tras el asesinato de un israelí. Casas quemadas, personas heridas, un muerto. ¿Crimen de odio? ¿Terrorismo? No exactamente: "respuesta espontánea", lo llamaron algunos funcionarios israelíes. Qué maravilla de semántica: cuando un colono incendia una casa con una familia dentro, es “una expresión de dolor nacional”.
Lo más extraordinario es que esta violencia está acompañada de una narrativa mesiánica que convierte la ocupación en una cruzada moral. Muchos colonos se consideran herederos legítimos de una tierra bíblica, y no reconocen siquiera la existencia de los palestinos como pueblo. Desde esa lógica, quemar sus aldeas no es violencia, sino limpieza espiritual. Una especie de exorcismo con fósforos.
Y, claro, cuando se cometen abusos, el aparato judicial israelí responde con la rapidez y contundencia de un koala dormido. Según B’Tselem, la ONG israelí de derechos humanos, más del 90% de los crímenes cometidos por colonos contra palestinos no derivan en cargos judiciales. Una cifra que haría envidiar incluso a las dictaduras más eficientes.
Y si alguien aún abriga la esperanza de que el sistema responderá con justicia, que el Estado de derecho se impondrá, que la democracia israelí corregirá sus excesos, ahí está el cuerpo de Awdah Hathaleen, tendido frente al centro comunitario de su aldea, con un disparo en el pecho cortesía de un colono armado y protegido por décadas de impunidad. Su crimen: existir, resistir y haber contado su historia ante una cámara. El tipo de amenaza que el régimen israelí sabe cómo silenciar con eficacia quirúrgica.
La maquinaria de ocupación no solo arrasa casas y olivares: también aniquila voces, una a una. Y lo hace a plena luz del día, ante cámaras, testigos y hashtags... con la confianza absoluta de quien sabe que no habrá consecuencias, solo comunicados vacíos y algún que otro borrado de listas de sancionados por conveniencia diplomática.
Así que, si alguien aún cree que la violencia colonial israelí es una anomalía, una distorsión de la democracia o un error táctico, conviene recordarle que no se trata de una excepción, sino de una doctrina fundacional. Una herencia que no solo se mantiene: se celebra, se premia y se graba. Porque, después de todo, ¿quién necesita diálogo cuando puede tener continuidad histórica... con un M-16, una cámara GoPro y un pase libre del ejército?