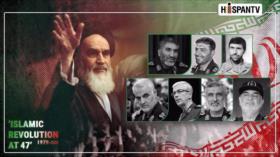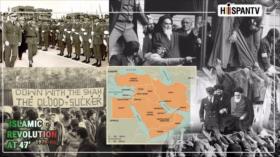Por: Seyyed Reza Ghazwini
En las etapas finales de la guerra impuesta a Irán en la década de 1980, el grupo terrorista Muyahedín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés) lanzó un ataque militar a gran escala contra Irán bajo el nombre de “Operación Luz Eterna”, con el pleno apoyo del ejército baasista de Sadam Husein.
La contraofensiva de Irán, conocida como la “Operación Mersad”, repelió rápidamente la incursión.
Las acciones de MKO —que en la práctica equivalieron a una guerra a gran escala— plantean serias interrogantes legales sobre el estatus y la responsabilidad de aquellos que toman las armas contra su propia nación.
En medio de la guerra de ocho años —uno de los conflictos convencionales más largos del siglo XX— MKO cruzó no solo líneas políticas sino también fronteras geográficas, convirtiéndose efectivamente en una fuerza beligerante alineada con un enemigo extranjero contra el estado iraní.
Lo que comenzó como una oposición política al sistema de la República Islámica se transformó en una colaboración militar activa con el ejército de Sadam Husein tras el traslado del grupo a territorio iraquí, cambiando fundamentalmente su papel en el conflicto.
La culminación de esta transformación fue la Operación Luz Eterna, lanzada en julio de 1988 con el objetivo de apoderarse de territorio iraní y derrocar el sistema político del país.
La ofensiva no solo resultó en un fracaso militar desastroso, sino que también dejó una larga sombra de consecuencias legales y éticas para MKO.
🎥🚨 El 26 de julio de 1988, la organización terrorista Muyahidín Jalq (#MKO, por sus siglas en inglés) atacó a las fuerzas iraníes, lanzando una ofensiva desde la frontera oeste del país persa.
— HispanTV (@Nexo_Latino) July 26, 2023
⚠️ Hoy, #Iran 🇮🇷 conmemora el 35.º aniversario de la operación #Mersad, un… pic.twitter.com/IetsAJmxsD
Operación Luz Eterna: un plan condenado al fracaso desde el principio
El 25 de julio de 1988, apenas días después de que Irán aceptara la Resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), MKO, en plena coordinación con el ejército baasista, lanzó un ataque transfronterizo desde el este de Irak hacia la ciudad de Kermanshah (oeste de Irán).
Bajo el nombre de “Operación Luz Eterna”, la campaña se basó en una evaluación completamente errónea y temeraria de la situación interna de Irán.
En respuesta, las fuerzas armadas iraníes se movilizaron rápidamente y lanzaron la “Operación Mersad” cerca de Chaharzebar, en la provincia de Kermanshah. En pocos días, el avance de MKO fue detenido y el grupo sufrió grandes pérdidas. Se estima que más de 1500 combatientes de MKO fueron muertos en el fallido asalto.
Desde la perspectiva del derecho penal iraní, las acciones de MKO constituyen un claro caso de colaboración con un estado hostil contra la seguridad nacional.
Según el Artículo 508 del Código Penal Islámico de Irán, “Cualquiera que colabore con estados hostiles de cualquier forma contra la República Islámica de Irán, siempre que el acto no constituya moharebeh [rebelión armada contra Dios], será condenado a una pena de prisión de uno a diez años”.
Bajo esta disposición, la cooperación militar directa con Irak, el suministro de inteligencia y la infiltración armada en el país están dentro del alcance de la responsabilidad penal.
Además, el Artículo 279 del mismo código establece que cualquiera que empuñe un arma para crear miedo y terror en la sociedad o para oponerse al sistema islámico será considerado un mohareb (se refiere a alguien que comete moharebeh).
Las acciones armadas del culto terrorista MKO, si cumplen con el elemento mental del delito, también podrían clasificarse bajo esta definición.
El Artículo 501 también estipula que cualquiera que comparta, de manera consciente e intencionada, información clasificada —como mapas, secretos de estado o estrategias políticas relacionadas con la política interna o exterior— con individuos no autorizados, de manera que constituya espionaje, puede ser condenado a una pena de prisión de uno a diez años, dependiendo de la gravedad del delito.
El derecho internacional humanitario también deja poco espacio para justificar las acciones de MKO. Según los convenios internacionales, su conducta no está protegida ni es defensible, y no tienen derecho a las protecciones ofrecidas por instrumentos como las Convenciones de Ginebra.
Según el Artículo 4 de la Tercera Convención de Ginebra (1949), solo las siguientes personas cualifican para el estatus de prisionero de guerra (POW):
Miembros de las fuerzas armadas de una de las partes en conflicto, incluidos los grupos de resistencia organizados, siempre que cumplan cuatro condiciones: una estructura de mando responsable, un emblema distintivo fijo reconocible a distancia, portar armas abiertamente y realizar operaciones de acuerdo con las leyes y costumbres de la guerra.
Esto plantea una importante pregunta legal: ¿Por qué los miembros de MKO no son elegibles para dicha protección?
Dadas las circunstancias de la Operación Luz Eterna, MKO no poseía una afiliación militar clara como fuerza combatiente. Aunque operaba desde territorio iraquí, no formaba parte oficialmente del ejército de Irak.
Muchos informes destacan la falta de uniformes o emblemas fijos entre las fuerzas de MKO. Más significativamente, las violaciones de las reglas de la guerra —incluida la violencia contra civiles— sugieren que el grupo no cumplió con los estándares requeridos para un combate legítimo.
Por lo tanto, invocar la Tercera Convención de Ginebra para reclamar el estatus de prisionero de guerra para los miembros de MKO sigue siendo altamente cuestionable bajo el derecho internacional humanitario.
Jurisdicción de los tribunales nacionales en el tratamiento de crímenes de guerra y seguridad
Bajo el derecho penal internacional, la jurisdicción de los estados para procesar los crímenes cometidos dentro de su territorio o por sus nacionales está ampliamente reconocida.
Según los principios consuetudinarios del derecho internacional, los estados tienen derecho a ejercer autoridad judicial sobre los crímenes ocurridos en su suelo o cometidos por sus ciudadanos (tanto dentro del país como en el extranjero).
En el caso de la Operación Luz Eterna, ambas bases de jurisdicción están disponibles para la República Islámica de Irán: la operación ocurrió en territorio iraní, y los perpetradores eran principalmente nacionales iraníes.
Una consideración importante es la alineación de estos principios legales con las Convenciones de Ginebra. El Artículo 5 de la Tercera Convención de Ginebra permite que el estatus de los individuos sea revisado por un tribunal competente en caso de duda sobre su derecho a la protección bajo el Artículo 4.
Si un tribunal nacional, tras la revisión, determina que el individuo no se encuentra bajo las protecciones del Artículo 4, el enjuiciamiento penal bajo la ley nacional es plenamente legítimo.
Precedentes internacionales para castigar la colaboración con el enemigo
En la era contemporánea, existen varios casos notables en los que individuos fueron procesados por sus propios países por colaborar con fuerzas enemigas.
Estos casos ofrecen valiosos precedentes:
- Francia, tras su liberación de la ocupación nazi, procesó a más de 10 000 personas por colaboración con el enemigo. Entre ellos se encontraba el mariscal Philippe Pétain, jefe del régimen de Vichy, quien fue juzgado y condenado por traición nacional.
- En Noruega, Vidkun Quisling, líder del gobierno títere nazi, fue ejecutado por colaboración y traición a la nación. Su caso sigue siendo una de las respuestas legales más prominentes a la colusión en tiempos de guerra.
- En el Bloque del Este, especialmente en Polonia y la República Checa, agentes de seguridad y colaboradores paramilitares con el Ejército Soviético fueron juzgados después de la Guerra Fría bajo marcos legales nacionales.
- En Croacia, el grupo Ustaše, apoyado por la Alemania nazi, estableció un régimen títere durante la Segunda Guerra Mundial y libró guerra contra el gobierno yugoslavo central. Junto con las fuerzas ocupantes, cometieron atrocidades y crímenes de guerra. Después de la guerra, muchos de sus miembros fueron procesados en tribunales nacionales por traición y crímenes de guerra. Su colaboración militar con una potencia hostil y el establecimiento de un gobierno paralelo reforzaron la legitimidad de las acciones legales nacionales bajo el derecho internacional.
- En India, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de nacionalistas indios formó una fuerza militar con el apoyo japonés para luchar contra el dominio colonial británico. Compuesta en su mayoría por prisioneros de guerra indios del ejército británico, esta fuerza luchó en el frente de Birmania. Tras la derrota de Japón, los líderes del grupo fueron procesados por tribunales militares británicos por traición y colaboración con el enemigo. Su cooperación armada con una potencia extranjera hostil y su ataque a estructuras legales legítimas los descalificó para obtener plena protección bajo las Convenciones de Ginebra.
🎥 🔴 ¿Qué caracteriza la Operación Mersad contra los terroristas en Irán🇮🇷?
— HispanTV (@Nexo_Latino) July 27, 2023
🔸#Iran rememora el 35.º aniversario de operación Mersad, un contrataque con el que frustró el intento del grupo terrorista #MKO por capturar Teherán, la capital persa.
🔗MÁS DETALLES EN EL SIGUIENTE… pic.twitter.com/MEh7a5arHR
A la luz de los estándares legales nacionales e internacionales, la agresión llevada a cabo por el culto terrorista MKO constituye una clara instancia de colaboración militar e inteligencia con un enemigo hostil durante tiempos de guerra.
Bajo la ley iraní, esta acción conlleva múltiples cargos criminales, incluidos moharebeh (insurrección armada contra el estado), espionaje y peligro para la seguridad nacional.
Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, este grupo no cumple con los criterios para obtener una protección completa bajo la Tercera Convención de Ginebra. Por lo tanto, la jurisdicción de los tribunales nacionales sobre sus miembros y su procesamiento no solo es legítima, sino también justificable.
Un análisis legal comparativo muestra que muchos otros países, en situaciones similares, han recurrido a tribunales nacionales y militares para procesar a los colaboradores, cumpliendo con los estándares judiciales. De esta manera, el análisis jurídico de la Operación Luz Eterna sirve como un caso de estudio serio para abordar la traición en tiempos de guerra bajo el marco legal.
* Seyyed Reza Ghazwini está asociado con la Asociación Habilian, con sede en Irán.
Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.