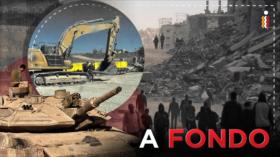Por: Xavier Villar
En septiembre de 2025, se produjo un acontecimiento que, hace apenas unos años, habría sido considerado un paso decisivo hacia un orden más justo y equilibrado en Asia Occidental: un número significativo de países occidentales y otros miembros de la comunidad internacional formalizaron el reconocimiento del Estado palestino. Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, y varios países más, sumaron su voz al amplio grupo de más de 150 naciones que ya reconocen a Palestina como Estado soberano. Este reconocimiento formal, consolidado en la Asamblea General de Naciones Unidas y en diversos foros multilaterales, representa una ruptura simbólica con décadas de posiciones ambiguas o reticentes que, en muchos casos, se tradujeron únicamente en palabras, sin una acción política concreta.
Sin embargo, este avance diplomático irrumpe en un contexto marcado por una tragedia humana desgarradora. En los últimos dos años, según registros de organizaciones internacionales independientes, más de 65 000 palestinos han perdido la vida como consecuencia del genocidio perpetrado por Israel. Esta cifra, escalofriante, contextualiza el reconocimiento no como un acto autónomo de justicia, sino como una respuesta tardía a un horror que ya había alcanzado dimensiones imposibles de ignorar.
Para comprender plenamente el valor y las condiciones del reconocimiento, es imprescindible analizarlo desde una perspectiva crítica que revele la paradoja ética que configura este momento histórico. Se trata de una doble moral flagrante: un pueblo debe sufrir un genocidio, acumular sufrimientos inadmisibles y alcanzar un umbral casi indescriptible de exterminio físico y social para que aquellos que gestionan la diplomacia global consideren viable otorgarle reconocimiento y derechos básicos.
El mosaico del reconocimiento internacional
El camino hacia el reconocimiento formal del Estado palestino ha sido largo y tortuoso, marcado por décadas de incertidumbre política, negociaciones frustradas y un estancamiento que parecía eterno. Desde la proclamación unilateral de independencia en 1988 —respaldada por aproximadamente 70 países en aquel momento de esperanza— hasta la concesión en 2012 de un estatus especial de observador en la ONU, la legitimidad palestina fue gradual y fragmentada, casi siempre situada en la periferia de las grandes decisiones internacionales.
Sin embargo, en 2025, el proceso se aceleró. Países que históricamente habían mantenido reservas, condicionados en gran medida por su relación estratégica con Estados Unidos y su alianza con Israel, comenzaron a deshacer ese statu quo. La coordinación diplomática incluyó no solo naciones europeas tradicionales como Francia, Reino Unido, Portugal o Bélgica, sino también Canadá, Australia y pequeños Estados europeos y caribeños. Estos gobiernos finalmente respondieron a las presiones de movimientos sociales, de la opinión pública internacional y, sobre todo, a la evidencia ineludible del sufrimiento del pueblo palestino.
Este reconocimiento se produce además en medio de una ofensiva militar israelí que, lejos de disminuir, se había intensificado, llevando la crisis a un punto crítico. Así, el acto de reconocimiento no puede verse como independiente de la realidad política, sino como reacción tardía a un genocidio que exigía visibilidad y respuesta.
La paradoja de las “víctimas perfectas”
La reflexión más cruda que surge de este proceso es la construcción de lo que podría denominarse las “víctimas perfectas”: únicamente cuando el horror alcanza un umbral extremo, la comunidad internacional parece dispuesta a otorgar reconocimiento político y derechos fundamentales.
Bajo esta lógica perversa, el sufrimiento prolongado y la victimización se vuelven requisitos previos que legitiman la existencia misma de Palestina en la arena política mundial. No se les reconoce por su derecho intrínseco a la autodeterminación, sino por la magnitud del sacrificio humano que han padecido. Este hecho doloroso y problemático evidencia cómo el dolor humano se instrumentaliza como elemento de presión política y justificación diplomática.
El reconocimiento, en esta perspectiva, no surge de la justicia sino de la imposibilidad de ignorar un desastre humanitario tan evidente que incluso los estados más poderosos deben enfrentarlo públicamente para no perder legitimidad. Revela la hipocresía estructural de la política internacional: gobiernos que condenan con severidad la violencia en otros contextos permanecen cómplices o indiferentes ante la violencia continua contra los palestinos.
La erosión del soft power israelí y la recomposición política global
El reconocimiento oficial de Palestina por parte de gobiernos clave en Europa y otras regiones indica un cambio en la correlación de fuerzas diplomáticas, que podría abrir nuevas perspectivas para el conflicto, aunque sin garantías de solución inmediata.
Este fenómeno también refleja el desgaste del aparato de poder blando israelí en el escenario internacional. Durante décadas, Israel construyó una capacidad formidable para influir en la opinión global mediante narrativas de seguridad, alianzas estratégicas y campañas diplomáticas diseñadas para neutralizar críticas y relegar las demandas palestinas a la periferia.
Pero esa hegemonía blanda se resquebraja ante la evidencia incontestable de la violencia, el desplazamiento y la opresión sistemática, y frente al cambio palpable en la opinión pública de los países aliados. El auge de movimientos sociales en favor de los derechos humanos y el activismo global por la causa palestina han erosionado un régimen que hasta hace poco parecía casi incuestionable.
La ilusión occidental del derecho internacional y sus límites políticos
A pesar de estos avances, es crucial mantener una mirada crítica sobre las limitaciones reales de los reconocimientos. El discurso oficial que acompaña el apoyo a Palestina suele mantenerse anclado en la retórica de la “búsqueda de la paz” mediante soluciones pactadas, sin cuestionar el marco colonial ni las estructuras de poder que perpetúan la ocupación y la negación de derechos.
Aquí emerge una crítica fundamental: el derecho internacional moderno, lejos de ser un instrumento imparcial o emancipador, ha sido históricamente adaptado a los intereses de las potencias dominantes, legitimando el statu quo antes que la justicia auténtica. En el caso palestino, esto significa que, mientras se formaliza el reconocimiento, la ocupación, la desposesión y las políticas de fragmentación siguen vigentes.
El apoyo diplomático europeo y occidental, aunque necesario, no debe considerarse suficiente ni definitivo. Debe verse como parte de una lucha más amplia por la justicia y la reafirmación de derechos soberanos. El riesgo es que estos gestos se conviertan en símbolos vacíos, sin generar cambios tangibles sobre el terreno.
Reflexión final: el dolor como moneda política y el reto de justicia global
El reconocimiento de Palestina en 2025 llega después de demasiados años de retraso y con un coste humano inaceptable. La construcción de la “víctima perfecta” revela una lección sombría: en la política internacional, el sufrimiento humano no es causa de legitimidad, sino condición para ella.
El desafío actual es superar esta lógica perversa, donde la muerte se vuelve requisito para la visibilidad y el reconocimiento. Los gobiernos occidentales que ahora reconocen Palestina deben comprometerse más allá de la formalidad, impulsando cambios concretos que desmonten las estructuras de poder que sostienen la ocupación y la violencia.
Solo confrontando la doble moral que ha dominado durante décadas y adoptando la justicia como principio rector, se podrá iniciar un proceso genuino de reconciliación y paz duradera. Este reconocimiento es un paso simbólico trascendente, pero su significado pleno solo se revelará cuando los palestinos puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir sin miedo constante al exterminio y a la opresión.