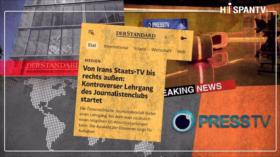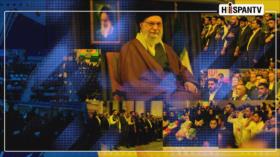En este caso se utilizarán las acusaciones infundadas por parte de Marruecos contra Argelia según las cuales el gobierno de Argel estaría facilitando la “infiltración iraní en el Magreb”.
Lo que se analizará en este artículo no son los hechos, reales o no, sino el discurso que criminaliza a Irán y a todos los actores políticos que se le asocian, sea esta asociación real o imaginada. Este discurso se asienta sobre unas bases epistémicas que incluyen la categoría “República Islámica” junto a otras categorías como “radical”, “islamista”, “extremista” o “terrorista”, dentro de una cadena de equivalencia.
Dentro de este discurso el significante “República Islámica” es desplegado con la intención de intentar criminalizar aquellos movimientos, ideas o países, que suponen un desafío al proyecto hegemónico. También podemos decir, que esta utilizacion discursiva sirve para dividir la región, en este caso el Norte de África, entre amigos-enemigos, una división política que considera ciertas prácticas, actitudes y discursos como aceptables y naturales, mientras que otras prácticas son despreciadas al ser consideradas como desviadas o alejadas de la norma.
Desde el punto de vista histórico algunos datos son relevantes para comprender la actual relación política entre Marruecos y Argelia, así como para entender las articulaciones discursivas que continúan afectando esta relación.
Tanto Argelia como Marruecos fueron colonias francesas antes de obtener su independencia a mediados del siglo XX. Inmediatamente después de la independencia argelina, en 1962, ambos países comenzaron una disputa por el territorio. En 1963 comenzó la llamada “Guerra de las Arenas” debido a una disputa territorial en las cercanías del Sahara Occidental, que en aquel momento todavía estaba bajo el control colonial de España. Aunque en 1972 Marruecos dejó de reclamar los territorios argelinos, Argelia decidió apoyar la independencia del Sahara Occidental para frenar la expansión marroquí.
Es precisamente la cuestión del Sahara Occidental la que ha dominado las relaciones entre ambos países durante los siglos XX y XXI. España mantuvo el territorio hasta 1976, cuando finalizó la dictadura de Francisco Franco. En ese momento, España firmó los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania, que significaron el reparto del territorio saharaui entre los dos países firmantes. Por culpa de este acuerdo los nativos saharauis se quedaron sin estado ni capacidad de autogobierno. El Acuerdo de Madrid fue ampliamente rechazado por Argelia, quien lo consideraba una continuación del colonialismo y una amenaza a su influencia en el norte de África. Poco después, Argelia rompió relaciones con Marruecos y comenzó a proporcionar suministros, armas y refugio a la organización pro-independentista saharaui Frente Polisario.
En 1976, Argelia reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), declarada ese mismo año por el Frente Polisario, como la autoridad legítima sobre el Sahara Occidental. La posterior guerra entre el Frente Polisario y Marruecos duró hasta 1991 y se volvió a activar en 2020, después de 30 años de tensiones latentes. 2020 es también el año en el que Marruecos “normalizó” relaciones con la entidad sionista. A cambio de esta “normalización”, los Estados Unidos reconocieron la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental.
La entrada de la entidad sionista en el norte de África no es una cuestión menor. Argelia es actualmente uno de los países, a nivel oficial, más antisionistas del Magreb. Y considera que la relación política y militar entre Marruecos y la entidad sionista “pone en riesgo la estabilidad regional”, según las autoridades argelinas.
Es en este contexto en donde podemos encontrar las menciones a la República Islámica como una “amenaza” a la configuración regional diseñada por Marruecos, Estados Unidos y los sionistas.
En la actualidad las relaciones diplomáticas entre la República Islámica y Marruecos están rotas después de que Rabat cortase toda relación diplomática con Teherán por el supuesto apoyo iraní al Frente Polisario. Ya en este momento inicial encontramos el discurso, al que podemos calificcar como anti-iraní, perfectamente formado y articulado. Rabat no sólo criticaba el supuesto, nunca demostrado, apoyo iraní al Frente Polisario, también acusaba a Hezbollah, calificado por las autoridades marroquíes como “proxy iraní”, de entrenar y armar, a través del estado argelino, a los miembros del grupo independentista saharaui.
A pesar de que Hezbollah negó en un comunicado que estuviera entrenando y armando al Polisario y acusó, por su parte, a Marruecos de estar bajo presión sionista y estadounidense, el discurso ya estaba en circulación. Lo que este discurso busca, desde el lado marroquí, es deslegitimar cualquier posible crítica argelina contra la política marroquí y/o contra la desestabilización regional causada por la entidad sionista. Y para conseguir esto Marruecos hace circular el significante “República Islámica” como símbolo político de la amenaza por antonomasia. Debido a la utilización de este discurso cualquier tipo de asociación, aunque sea imaginaria, con Irán está “contaminada”. En este caso, Argelia se ve “contaminada” por el supuesto contacto con la República Islámica.
El discurso de la “amenaza” iraní es un discurso que no fue articulado por primera vez por las autoridades marroquíes es un discurso que aparece en su configuración actual en 1979, año en el que triunfa la Revolución islámica. Lo único que hace Marruecos en nuestro ejemplo es re-articular ese discurso y adaptarlo a las condiciones políticas locales. Al hacer circular ese discurso anti-iraní Marruecos entra de lleno en la división entre el “mal musulmán”, representado por la República Islámica, Hezbollah, Argelia… y el “buen musulmán” representado en este caso por las autoridades marroquíes.
El “buen musulmán” renuncia a ser una opción política alternativa basada en el Islam como gramática. El "buen musulmán" es aquel que sigue las prácticas y creencias consideradas correctas, mientras que el "mal musulmán" es aquel que viola estos estándares y se convierte en un enemigo.
¿Qué hace que la República Islámica sea representada como la mayor de las amenazas políticas posibles dentro de este discurso? La respuesta está en la capacidad de desafiar, de manera política, a una visión del mundo que si bien ya no es hegemónica no deja de intentar, por todos los medios posibles, revertir esta situación de descentramiento.
Es esta capacidad de desafiar discursivamente de la República Islámica, la capacidad de no seguir las normas políticas de Occidente, lo que convierte el significante “Irán” en amenaza.
Por Xavier Villar
Xavier Villar es Ph.D. en Estudios Islámicos e investigador que reparte su tiempo entre España e Irán.