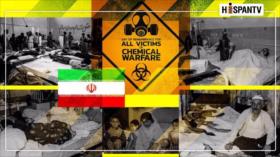Estados Unidos se encuentra atravesando por una fase en la que su capacidad para determinar la manera en que se estructura y funciona la economía global —junto con su respectivo sistema interestatal— es, en términos absolutos, mucho menor que aquella que llegó a gozar durante el cuarto de siglo en el que era indiscutible su rol hegemónico. En general, este proceso en cuestión no es propio de la historia estadounidense, ni mucho menos. A lo largo de los últimos cinco siglos, de manera regular en lapsos de tiempo que van desde los cien hasta los doscientos años, en promedio, el sistema internacional y sus estructuras de poder, de producción y de consumo se han encontrado bajo el amparo de una potencia hegemónica determinada.
El lento y tortuoso camino de decadencia que recorre Estados Unidos, en este sentido, no es, por ningún motivo, el resultado evidente de la llegada a la presidencia de un individuo como Donald J. Trump, y mucho menos es el síntoma de una serie de decisiones y políticas públicas mal planeadas o implementadas, contrarias, en todo caso, a las tendencias que dictan las dinámicas políticas, militares, financieras, comerciales, etc., contemporáneas. Partir de este supuesto, es decir, de la premisa de que Estados Unidos se encuentra en declive o minando su propia posición dominante en el sistema mundial a partir de las decisiones de una administración pública federal que se percibe como hostil al avance natural del progreso de la sociedad, invisibiliza por completo toda una historia de ciclos seculares y dinámicas globales como los hasta aquí referidos.
Antes bien, si Estados Unidos se encuentra en caída libre se debe, en primer lugar, a que las condiciones que posibilitaron, en su origen, su propia emergencia como potencia hegemónica son, al mismo tiempo, las causas de que no sea capaz de mantenerse en el ejercicio de tal rol. Y es que, en efecto, fungir en la estructura global como el actor hegemónico de la misma implica que éste tenga la potencia para sostener un material monopolio del poder geopolítico, y con ello, poner a trabajar para sí una serie de dinámicas políticas, culturales, militares y económicas que, al mismo tiempo que lo privilegian, socaven la capacidad de sus aliados y de sus contrincantes de fortalecerse lo suficiente como minar su hegemonía o disputársela en lo inmediato.
Estados Unidos, en esta línea de ideas, al igual que sus homólogos en siglos pasados, al poner en marcha una serie de directrices para mantener en funcionamiento las ventajas económicas que le permiten subordinar a otras economías alrededor del mundo, procura restringir el fortalecimiento de sus propios aliados con la finalidad de mantenerse por encima de ellos. Sin embargo, debido a que el funcionamiento de esas ventajas depende del acceso a mercados, es necesario contar con aliados lo suficientemente grandes y robustos como para sacar provecho de ellos —y al mismo tiempo, para mantener a raya a sus adversarios. La cuestión es, no obstante, que ese equilibrio entre fortalecer y minar el crecimiento de aliados y enemigos no es fácil de mantener durante lapsos de tiempo muy prolongados, y a la larga, la necesidad de proteger las ventajas sobre las cuales se cimienta la hegemonía termina por debilitarlas. Y lo mismo ocurre con los otros rubros, tanto el del despliegue de las potencialidades políticas (convencimiento y represión) como de las militares.
Es en este marco de ideas que se vuelve preciso observar la actual disputa que sostiene Estados Unidos con China, por un lado; y las directrices que a nivel interno se están tomando por parte de la administración del presidente Donald Trump. De entrada, partiendo del reconocimiento de que ese supuesto proteccionismo económico, del cual se le acusa con tanta facilidad desde los mainstreammedia, lejos de ejercerse como una política de autodebilitamiento de la economía estadounidense, se enmarca en la necesidad de debilitar a las capacidades de producción y las necesidades de consumo chinas, por un lado; y europeas, por el otro. Y es que, aunque China es el actor que más claro se ve que le está disputando su posición hegemónica a Estados Unidos, China está compitiendo, también, con la Unión Europea por el derecho a la sucesión. De tal suerte que, para Estados Unidos, la posibilidad de frenar a China no depende únicamente de su afrenta directa con el gigante de Asía, sino, también, de contener a Europa, el mercado que hoy por hoy está siendo colonizado por la actividad comercial y financiera china a mayor velocidad y profundidad que en otras regiones del mundo.
La cuestión es, no obstante, que el proteccionismo, las guerras comerciales y las políticas económicas (tan a menudo denominadas hoy en día como populismo, de derecha y/o de izquierda), no son los únicos caminos que una potencia hegemónica en decadencia tiene para hacer frente a su propio declive. Uno de los recursos más socorridos, históricamente, siempre ha sido el del fortalecimiento militar: no es gratuito ni azaroso que la fase de la sucesión en el ciclo de vida del hegemón siempre se dé por intermediación y sólo después de librarse un conflicto bélico mayor (la Guerra de Reforma, las Guerras Napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial). Si ello ocurre así es porque las tensiones que se desarrollan en el plano de los despliegues militares de una y otra parte ya son tan profundas y extendidas como insostenibles, y ellas mismas se rompen.
Estados Unidos bajo la administración Trump, por supuesto —y muy a pesar de que sus críticos y detractores no dejan de acusar que sus decisiones en la materia son contrarías a las doctrinas, los valores y las directrices más sagradas de la política exterior y la política militar estadounidense de los últimos cuarenta años—, no son una excepción a esta regla. Y lo cierto es, antes bien, que de hecho las acciones que en el plano militar se están llevando a cabo van desde un endurecimiento, fortalecimiento y profundización de las implementadas bajo la presidencia de Barack Obama, hasta una amplia corrección de aquellas que en los dos cuatrienios pasados sí implicaban un debilitamiento de la posición estadounidense en el mundo.
En particular, aquí no debe dejar de observarse que el teatro de operaciones es, hoy más que nunca, Oriente Medio. Y la realidad es que no es para menos: es aquí en donde China se encuentra apostando sus más grandes proyectos de crecimiento en el mediano y en el largo plazo; en particular, en lo que respecta a la obtención de recursos energéticos y minerales estratégicos tanto de Oriente Medio como de África y el Asia Central, por un lado; y su acceso y colonización de los mercados europeos, por el otro. Además, no debe perderse de vista que algunos de los aliados más importantes para el sostenimiento de esta dinámica los encuentra China en Estados como Rusia e Irán, dos actores que, desde la década de los años setenta, el Consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense James Carter, Zbigniew Kazimierz Brzezinski, ya consideraba la mayor amenaza global —en alianza con China e India— a la hegemonía de Estados Unidos en el siglo XXI.
Irak, Afganistán, Yemen y Siria son, por supuesto, los principales escenarios de la confrontación —más el último que los otros tres. Sin embargo, no son los únicos, y el ejemplo más claro de ello lo ofrecen, desde poco antes de 2010,el Sahara Occidental, Túnez, Egipto, Libia, Argelia, Omán, Bahréin y Jordania. Cada conflicto en cada una de estas sociedades, por supuesto, responde a causas específicas y tiene determinaciones propias. No obstante, algunas constantes compartidas son los recursos naturales, energéticos y minerales estratégicos con los que cuentan —necesarios para el dominio de las industrias científicas-tecnológicas que guiarán el desarrollo del capitalismo en los años venideros—; el posicionamiento de China en sus economías (junto con el acaparamiento de esos recursos), el impacto que los conflictos en ambas regiones (Norte de África y Oriente Medio) tienen en el desarrollo de la Unión Europea, y, la correlación de fuerzas que cada actor sostiene en el establecimiento de un determinado equilibrio de poder contencioso de los principales enemigos de Estados Unidos en la zona.
Sobre este último aspecto, por ejemplo, es un dato revelador la poca cobertura que se le ha brindado a las acciones de la administración Trump en la región. Es decir, es evidente que durante algún tiempo los reflectores fueron acaparados por la estrategia de su presidencia concerniente a Afganistán y Asia del Sur. Sin embargo, más allá de eso, la atención ha sido mínima. Sobre dicha estrategia, presentada en agosto de 2017, algunos aspectos por subrayar son:
- El hecho de que se tenga un número mayor de tropas estadounidenses, del que se reconocía públicamente con Barack Obama, desplegadas en suelo afgano; incluyendo una desproporcionada cantidad de contratistas militares (23,525 sólo en Afganistán; 4,485 sólo en Irak; 14, 412 en otras operaciones militares a cargo del Comando Central) activos en la región. Ello, sumado a un mayor envío de tropas en dos tandas.
- El supuesto cambio de enfoque respecto de la permanencia de las tropas estadounidenses en el país, en donde dejaría de responderse a plazos determinados para terminar la ocupación y priorizar, por lo contrario, el destacamento de tropas con base en las condiciones materiales en el campo de batalla, reales, del desarrollo del conflicto —o lo que es lo mismo pero en lenguaje menos políticamente correcto: el fortalecimiento de la ocupación militar sin la necesidad de anteponer un plazo que se deba cumplir para la salida de las tropas.
- El reconocimiento de una mayor penetración de los capitales estadounidenses, so pretexto de reconstruir lo que la guerra destruyó.
- La integración de Pakistán (aliado estratégico de China en su confrontación con la India) en la ecuación.
- El fortalecimiento de la dependencia india respecto del armamento al que es capaz de acceder, conteniendo, así, el que sus adquisiciones militares les sean provistas por Rusia (mercado desde el cual, de hecho, proviene su principal sistema de defensa aérea).
Fuera de estos cinco puntos, que en alguna medida refuerzan lo que ya se venía haciendo desde los primeros años de gobierno de Barack Obama, en lo concerniente a esta zona de la región pocas son las directrices que representen algún cambio mayúsculo y que supongan la necesidad de un análisis aparte, con otro enfoque.
En donde sí hay aspectos notables que destacar porque representan algún grado de novedad o cambio respecto de lo que fue la línea dura de Obama durante su mandato, no obstante, es en la política de contención de Irán. No sólo está la cuestión de retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto, algo que se veía venir desde el comienzo de su campaña presidencial debido al grupo de asesores del que se rodeó para tratar la materia. Sino, más bien, el empuje de la administración actual por militarizar a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la Liga de Estados Árabes (LEA) y la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por medio de la Alianza Militar Islámica para el Combate al Terrorismo (AMICT).
Dicha alianza, que en realidad data de la administración Obama, fundándose en 2015 bajo el liderazgo de Estados Unidos y Arabia Saudí, cuenta con cuarenta y un miembros del total de cincuenta y siete que pertenecen a la OCI: diecinueve de ellos son miembros de la LEA y seis pertenecen a la región de Asía. Irán, Irak y Siria, por supuesto, no forman parte de la misma.
Un dato representativo de la magnitud de la AMICT es que el gasto militar que ejercen en conjunto es de alrededor de 222 mil millones de dólares, cerca de veinte mil millones de dólares más que el gasto militar de los países miembros de la Unión Europea (sin el Reino Unido); y gran parte del cual se destina a la adquisición de los principales avances tecnológicos desarrollados por Occidente en materia armamentística. Y la cuestión aquí es que aunque en el discurso oficial la AMICT fue construida para hacer frente a la profusión de violencia por parte de grupos terroristas y guerrillas locales de carácter sectario (muchas de las cuales son financiadas y armadas por Occidente para balcanizar a la región, y otras tantas formadas, entrenadas y apoyadas por los propios miembros de la AMICT para contrarrestar la influencia de otros miembros de la misma), lo cierto es que su naturaleza ha ido avanzando cada vez más hacia la adopción de un modelo bastante parecido al de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
No es azaroso, en este sentido, que la AMICT haya comenzado oficialmente sus operaciones por medio de la intervención armada en Yemen en vez de comenzar por el embate directo a, por ejemplo, el Estado Islámico. Y así tampoco lo es que lo que en años anteriores ocurría a través del involucramiento individual de algunos Estados de la región en los conflictos que la azotan, hoy se perfile a construir bastiones de combate de esta suerte de OTAN panarabista. Casos concretos son las intervenciones de sus miembros en Sierra Leona, Afganistán, Siria, Yemen, Libia, el Sahara Occidental, Sudan, Somalia y Etiopia.
La apuesta del presidente Trump, hecha explícita en su discurso del 21 de mayo de 2017, durante una visita a Arabia Saudí, en este sentido, es, en primer término, el cercamiento y la contención de Irán y de sus principales aliados regionales. Sin embargo, de fondo también se encuentra la intención de bloquear los contactos de China con la región:contactos comerciales, sin duda, debido a los recursos energéticos con los que cuentan los países de Oriente Medio; pero principalmente de carácter militar. Después de todo, no debe pasarse por alto que, en la última década, China se ha dedicado a construir, por un lado, un doble corredor militar: marítimo, por toda la costa oriental de África, el Sur de Oriente Medio y las islas del Sudeste asiático; y terrestre, a lo largo del trazo de la Belt & Road Initiative; y por el otro, a establecer enclaves militares en espacios que con anterioridad eran de potestad absoluta de Estados Unidos.
El posicionamiento de bases militares chinas en la República de Yibuti, a un costado de Somalia, el bastión militar estadounidense por antonomasia en el Cuerno de África, por una parte; y los compromisos ofertados por el nuevo Ministro de Defensa chino, Wei Feng, en el marco de los trabajos de la Séptima Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, respecto de una participación militar más directa de China en los conflictos bélicos de la región —en particular el conflicto Sirio y los casos de intervención estadounidense en la zona— deben leerse en tal línea de reflexión, y comprenderse que el endurecimiento de la política estadounidense en la región van encaminadas a contener esa expansión.
Y aunque es verdad que el involucramiento militar de China en Oriente Medio no es tan amplio ni tan profundo como el de Rusia, también lo es que la proyección de la actual política estadounidense para Oriente Medio y el Asia Central no se mide en el corto ni en el mediano plazo. Lo que queda claro es, no obstante, que el énfasis de la administración Trump en el plano militar no es para nada un contrasentido ni una ocurrencia que se salga de los parámetros de operación del establishment castrense de Estados Unidos. Para ponerlo de otra forma, tan sólo en su primer año de gestión, el presidente Trump consiguió ochenta y dos mil millones de dólares en contratos militares y armamentísticos, casi siete mil millones más que el monto de los contratos firmados en el último año de gobierno de Barack Obama.
El monto de los contratos es, por sí mismo, y sin lugar a dudas, demostrativo del rol central que el plano militar juega en la correlación de fuerzas desplegada por la geopolítica estadounidense. Sin embargo, incluso más reveladores de la orientación que está tomando su administración en la materia son los destinatarios de todo ese armamento y el tipo de armas que se están vendiendo. Sobre el tipo de armamento, por ejemplo, el último año de la administración Obama se dedicó a la venta de aeronaves y recursos afines, contabilizando más de 60 mil millones en ventas, comparado con los poco menos de 30 mil millones vendidos en esta categoría por la presidencia de Trump.
Hoy, la prioridad del gobierno estadounidense no se encuentra en la construcción de flotillas aéreas en los países de Oriente Medio, sino en el despliegue de sistemas de defensa antiaéreos y mayores capacidades de fuego por medio de complejos balísticos. De ahí que mientras Obama logró contratos por 10 mil millones de dólares por la venta de misiles y bombas, en su primer año, Trump logró superar los 45 mil millones en el mismo rubro.
Respecto de los destinatarios, por otra parte, en el último año de Obama las prioridades fueron, en orden decreciente: Qatar, con contratos por 22,285 millones de dólares; Kuwait, con contratos por 12,451 millones; Japón, con contratos por 7,057 millones; Emiratos Árabes Unidos, con contratos por 5,355 millones y, Arabia Saudí, con contratos por 5,075 millones.
Con Donald Trump, por otro lado, las prioridades de su primer año de mandato fueron: Arabia Saudí, con contratos por 17,857 millones de dólares; Polonia, con contratos por 11,314 millones; Japón, con contratos por 10,699 millones; Canadá, con contratos por 5,308 millones y Rumania, con contratos por 5,150 millones.
Y si bien es cierto que ello significa que en términos reales Oriente Medio pasó de recibir con Obama el 66.69% del total de contratos, a recibir con Trump el 36.26%, esta tendencia no se traduce en un abandono de la región, sino, antes bien, la articulación de las alianzas de Oriente Medio con las de Europa del Este (particularmente en los bordes con Rusia) y con las del Sudeste Asiático, delineando un cerco en forma de media luna que recorre los principales puntos de conexión de China con Occidente, por un lado; y de la influencia rusa hacia el Sur, por el otro.
Cuando Estados Unidos era el actor hegemónico a nivel global, éste no necesitaba reafirmar su poderío militar —a pesar de la carrera armamentista con la Unión Soviética— simplemente porque su potencial de fuego y su cobertura militar del mundo eran lo suficientemente amplias y robustas como para ser cuestionadas por otros actores en escalas importantes. Sin embargo, hoy que dicho Estado se encuentra en declive la necesidad de reafirmar su supremacía militar se vuelve exigencia insorteable para contener las aspiraciones de los Estados que aspiran a tomar su posición dominante.
El problema va a estar, no obstante, que en el impulso militar, más allá de los recursos generados por las ventas del complejo militar estadounidense, la administración Trump tendrá que seguir desviando recursos de sectores importantes para fortalecer su propio mercado interno y sus intercambios comerciales con el exterior, con el único objetivo de hacer más grande y más potente su cuestionada autoridad bélica en el mundo.
Y la cuestión es que mantener ese equilibrio entre capacidades de producción/necesidades de consumo, por un lado; y despliegue militar, por el otro; no es un una ecuación sencilla de resolver, y a menudo lleva a las grandes potencias a enfrascarse en conflictos bélicos de proporciones mayúsculas. Por lo pronto, la apuesta está sobre la mesa y el resultado que se espera, como en el plano económico, es que Estados Unidos sea capaz de contener a China (y en menor medida a Rusia) antes de que aquella se vuelva demasiado grande y poderosa como para poder lidiar con ella; y viceversa, antes de que Estados Unidos sea demasiado débil como para poder hacer algo al respecto.
Escrito por Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional.