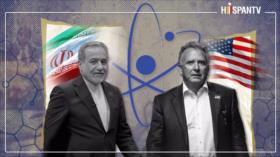Por Xavier Villar
Es, más bien, un complejo rompecabezas estratégico que pone de relieve los límites estructurales del poder militar contemporáneo. La administración estadounidense, especialmente bajo liderazgos que privilegian gestos contundentes y resultados fácilmente comunicables, se encuentra atrapada en una forma de parálisis autoinducida.
Su modelo preferido, basado en operaciones breves, objetivos acotados y una narrativa clara de victoria, choca con la realidad de un adversario que ha perfeccionado la disuasión asimétrica, la resiliencia interna y la profundidad estratégica regional como pilares de su seguridad. Irán no constituye un blanco aislado, sino un entramado de contingencias interconectadas. Cualquier acción bélica, lejos de ofrecer una solución rápida, desencadenaría una cadena de efectos secundarios capaces de erosionar los fundamentos de la influencia estadounidense en Oriente Medio (Asia Occidental) y de generar perturbaciones significativas en la economía global. El dilema central, por tanto, no radica en la capacidad de Estados Unidos para infligir daños a Irán, sino en su capacidad para absorber el coste de la respuesta y, sobre todo, en la existencia de un resultado que pueda calificarse razonablemente como éxito una vez finalizado el conflicto.
La falsa promesa de la guerra corta
La estrategia de la administración Donald Trump descansa en una convicción que combina simplicidad operativa y ambición política: la idea de que la superioridad tecnológica, aplicada con precisión y brevedad, puede producir resultados estratégicos claros sin derivar en compromisos prolongados. Esta lógica presupone un adversario legible, cuyas capacidades y umbrales de resistencia puedan ser identificados y neutralizados de manera relativamente directa. Irán, sin embargo, se sitúa fuera de ese marco analítico. No es un actor diseñado para la confrontación decisiva, sino un sistema político y estratégico construido para gestionar la presión constante, absorber impactos y diluir la relación entre fuerza aplicada y resultado político.
Desde este ángulo, cualquier acción militar contra Irán estaría condenada a una ambigüedad estructural. Una operación concebida como limitada —un gesto de disuasión, una corrección puntual— difícilmente sería percibida como tal desde Teherán o desde el entorno regional. Más bien, se integraría en una secuencia más amplia de hostilidad acumulada, en la que los episodios no se evalúan de forma aislada, sino como parte de una trayectoria histórica de confrontación. La experiencia reciente en Asia Occidental sugiere que los actores que operan bajo lógicas no convencionales no responden a la fuerza inicial con rendición o colapso, sino con ajustes graduales, desplazamiento del conflicto y extensión temporal de la confrontación. La promesa de una guerra breve suele ser, en estos contextos, una proyección política más que una previsión estratégica.
Durante décadas, Irán ha organizado su política de seguridad en torno a la previsibilidad de la presión externa. Esta continuidad ha producido un marco institucional y social en el que la soberanía no funciona solo como principio normativo, sino como eje operativo de supervivencia. En ese contexto, la acción militar externa tiende menos a desestabilizar el equilibrio interno que a reafirmarlo, reforzando la lógica defensiva que estructura la relación entre Estado, sociedad y entorno regional. El problema para Washington no es, en última instancia, la capacidad de infligir daño, sino la dificultad de definir qué constituiría un resultado políticamente inteligible y estratégicamente sostenible una vez que la fuerza ha sido empleada.
El Cálculo de la Escalada
El verdadero poder disuasorio de Irán no reside en la posibilidad de imponerse en una guerra convencional, sino en su capacidad para estructurar una respuesta que convierta cualquier ganancia táctica estadounidense en una derrota estratégica. Teherán ha desarrollado, de forma gradual y pragmática, una arquitectura de disuasión pensada no para la victoria rápida, sino para elevar los costos de un conflicto hasta un umbral políticamente y económicamente inasumible para sus adversarios.
El elemento más visible de esta lógica es el Estrecho de Ormuz. Más allá de la retórica ocasional, su interrupción constituye una opción militar creíble, ensayada y técnicamente viable. Mediante una combinación de capacidades navales asimétricas, control del espacio marítimo inmediato y sistemas defensivos costeros, Irán podría afectar de manera significativa el tránsito de una parte sustancial del comercio energético mundial. El impacto no sería solo regional. Un aumento abrupto y sostenido de los precios del petróleo tendría efectos inmediatos sobre la inflación, los mercados financieros y la estabilidad política en economías avanzadas y emergentes. En ese escenario, la presión no recaería únicamente sobre Teherán, sino también sobre Washington, señalado como responsable de haber desencadenado una crisis sistémica evitable.
Esta realidad explica la inquietud creciente entre los estados árabes del Golfo Pérsico. Países como Arabia Saudí y Catar, lejos de percibir un conflicto como una oportunidad estratégica, han transmitido a la administración Trump su temor a verse arrastrados a una confrontación regional de consecuencias imprevisibles. Su prioridad no es la confrontación abierta, sino la preservación de un equilibrio frágil que sostiene tanto la seguridad energética como la estabilidad interna. Para estas capitales, una escalada militar no ofrece garantías de control, pero sí un alto riesgo de desbordamiento.
A este cálculo se añade un factor geopolítico más amplio. Desde que Estados Unidos levantó de facto muchas de las restricciones sobre la acción regional de Israel durante la administración Biden, numerosos actores en Asia Occidental han comenzado a percibir la política exterior israelí como crecientemente agresiva y potencialmente desestabilizadora. Desde octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo ataques en al menos siete países de la región, consolidando la percepción de que su margen de acción se ha ampliado sin contrapesos efectivos. Para varios estados, esta dinámica ha erosionado la confianza en que la alianza con Washington sea suficiente para garantizar su seguridad frente a lo que interpretan como ambiciones de hegemonía regional por parte de Israel.
En respuesta, algunos países —entre ellos Arabia Saudí, Pakistán y Turquía— han comenzado a explorar configuraciones estratégicas alternativas orientadas a reequilibrar el poder regional. Irán no forma parte directa de estos esquemas, pero desempeña una función indirecta relevante como elemento de contención. Desde esta perspectiva, la estabilidad de Irán, más que su transformación, aparece como un componente estructural del equilibrio regional.
La disuasión iraní, en este sentido, opera menos como una amenaza explícita que como un recordatorio de interdependencia. Cualquier ataque directo activaría dinámicas que trascienden el plano bilateral y comprometerían a actores que no desean formar parte de una guerra abierta. No se trata de la capacidad de infligir un golpe decisivo, sino de la certeza de que ningún actor externo puede gestionar plenamente las consecuencias una vez cruzado el umbral del conflicto.
Desde esta perspectiva, Irán no se presenta como un actor impulsivo, sino como uno profundamente consciente de las vulnerabilidades del orden regional y global. Su estrategia no busca el colapso del sistema, sino apoyarse en él para demostrar que la coerción militar, lejos de ofrecer soluciones claras, tiende a producir escenarios que nadie controla del todo. Esa es, en última instancia, la base de su disuasión.
Las opciones ficticias de Washington
Ante este panorama, las alternativas que se discuten en determinados círculos de Washington se asemejan menos a estrategias coherentes que a expresiones de deseo, frustración o inercia política.
La opción de una “guerra total” pertenece más al terreno de la abstracción que al de la planificación realista. Implicaría un compromiso prolongado, una presencia militar masiva y unos costes humanos, financieros y políticos que harían que Irak y Afganistán pareciesen episodios contenidos. En el clima político estadounidense actual, marcado por el agotamiento social frente a las guerras largas y por la prioridad estratégica otorgada a la competencia con China, un escenario así resulta difícilmente concebible. Cualquier administración que lo intentara se enfrentaría a una contestación interna severa incluso dentro de sus propias bases.
La alternativa del “golpe quirúrgico” no es menos problemática. Un ataque limitado, presentado como puntual y contenido, carecería de un objetivo político claro y verificable. Lejos de alterar de forma sustantiva el comportamiento de Teherán, ofrecería un relato fácil de agresión externa que tendería a reforzar la cohesión interna y a legitimar respuestas en nombre de la defensa nacional. Al mismo tiempo, abriría la puerta a una escalada gradual, amparada en el derecho a la autodefensa, que ampliaría el conflicto sin un control efectivo sobre sus ritmos o consecuencias. Sería, en esencia, una demostración de fuerza que evidenciaría más las limitaciones estratégicas de Estados Unidos que su capacidad para modelar el entorno regional.
En ambos casos, el problema de fondo es el mismo. Las opciones sobre la mesa parten de la premisa de que la acción militar puede producir resultados políticos rápidos y gestionables. Sin embargo, en un contexto regional altamente interdependiente, cualquier uso de la fuerza tiende a generar efectos secundarios que superan con creces el objetivo inicial. Washington se enfrenta así no a un déficit de poder, sino a un déficit de opciones creíbles que no conviertan una crisis contenida en una desestabilización de mayor alcance.
Conclusión
El dilema estadounidense frente a Irán evidencia los límites de la coerción militar unilateral frente a un Estado resiliente, estratégicamente sofisticado y profundamente integrado en su entorno regional. Ninguna de las variantes plausibles de acción militar conduciría a un escenario más estable o favorable a los intereses de Washington. Más bien, abriría un panorama de inestabilidad gestionada, mercados energéticos tensionados, aliados expuestos y una dinámica de proliferación armamentística difícil de controlar.
La conclusión incómoda es que, ante la ausencia de una voluntad política real en Estados Unidos para asumir los costes de una guerra abierta de consecuencias imprevisibles, la única vía viable es una forma de coexistencia antagonista. Esto no equivale a apaciguamiento, sino al reconocimiento de que los instrumentos de poder preferidos por Washington resultan insuficientes y, en muchos casos, contraproducentes para imponer cambios estructurales en Teherán.
La paradoja es evidente. La aparente superioridad militar estadounidense se traduce en debilidad estratégica al restringir su margen de maniobra efectivo. Irán, por su parte, ha sabido convertir esta rigidez en un espacio de disuasión estructurada. Su capacidad para proyectar poder de manera asimétrica, desde el cierre del Estrecho de Ormuz hasta la influencia sobre los equilibrios regionales en el Golfo Pérsico, refuerza su posición como actor central, capaz de condicionar la acción de terceros sin comprometer la estabilidad interna ni el control sobre su propio territorio.