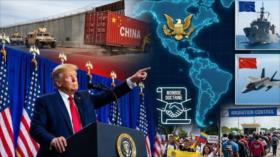Por Alberto García Watson
Entre polacos, alemanes, ucranianos, yemenitas y demás judíos recién llegados de todas partes del mundo, nadie hablaba el mismo idioma, y no en el sentido figurado. Literalmente no se entendían.
La anécdota de que en las primeras sesiones del gobierno israelí se necesitaron intérpretes porque los ministros no compartían una lengua, no es solo una curiosidad histórica, es la metáfora perfecta del artificio detrás del experimento sionista. Un Estado que nace sin lengua común, sin cultura homogénea, sin cohesión, más allá de una narrativa mitológica cuidadosamente empaquetada. Y por supuesto, sin consideración alguna por los pueblos que ya habitaban esa tierra.
Para resolver el pequeño detalle de que nadie se entendía, el sionismo recurrió a una solución brillante, resucitar una lengua muerta. El hebreo, que durante casi dos mil años había sido usado exclusivamente para rezar y leer la Torá, se transformó por decreto en la lengua de la modernidad, del ejército, del supermercado y del autobús. Por si fuera poco, ese hebreo moderno tenía tanto en común con el hebreo bíblico como el latín litúrgico con el italiano callejero. Pero el mito necesitaba una lengua, y el hebreo, a diferencia del árabe que ya hablaban millones en la región, tenía la ventaja de parecer antiguo, sagrado y exclusivo.
Lo llamaron “revivir” una lengua. Pero esto no fue resurrección, fue cirugía estética con bisturí ideológico. Eliezer Ben-Yehuda y los suyos se sentaron a crear un idioma como quien diseña una bandera, funcional, simbólico y nacionalista. El resultado fue una lengua reconstruida, con préstamos del yidis, del árabe, del ruso, y mucha invención, empujada a la fuerza sobre poblaciones que, muchas veces, ni la querían. De hecho, muchos judíos religiosos la rechazaban con indignación, porque el hebreo era sagrado y no debía ser profanado con conversaciones sobre precios de tomates o discusiones mundanas.
Pero la imposición del hebreo no fue solo un proyecto cultural. Fue, y sigue siendo, una herramienta política. A través del idioma, el sionismo buscó borrar las huellas de los judíos árabes, de los sefardíes, de los yemenitas, de todo aquel que no encajara en el modelo de judío europeo secular y nacionalista. La hegemonía lingüística del hebreo sirvió para consolidar el dominio de una élite ashkenazí que hablaba hebreo con acento alemán, y que miraba a los judíos árabes (los mizrajíes que sí hablaban árabe y compartían cultura con los palestinos), como una amenaza a su ficción nacional/identitaria.
Mientras tanto, al otro lado del muro, que aún no existía, pero ya se sentía, los palestinos hablaban árabe. No uno inventado en laboratorios lingüísticos, sino uno vivo, ancestral, compartido por generaciones. Ellos sí tenían una lengua común, una historia territorial, una continuidad cultural. Pero fueron catalogados como “sin pueblo”, “sin historia”, “sin voz”. Como si ser colonizado, te despojase también del derecho a existir gramaticalmente.
Hoy, Israel se presenta como un milagro moderno, un país con ejército de alta tecnología, start-ups, y una lengua propia que parece salida de las Escrituras. Pero el milagro tiene costuras. El hebreo moderno no es prueba de continuidad histórica, sino de ruptura y manipulación. Y la necesidad de intérpretes entre sus fundadores fue más que una anécdota pintoresca, fue un síntoma del artificio. El proyecto sionista no nació de una identidad compartida, sino de la imposición de una narrativa. Y como toda narrativa impuesta, requiere silencios. En este caso, el silencio del árabe que hablaban tanto los palestinos como muchos judíos orientales antes de ser obligados a olvidarlo.
A veces, cuando los imperios se fundan, hacen mucho ruido. Otras veces, como en 1948, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre en qué idioma hacerlo.