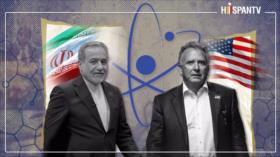Por Xavier Villar
En este marco, la balcanización se presenta no como un acto de agresión, sino como una consecuencia casi natural de las tensiones internas del país, e incluso como un desenlace deseable para la estabilidad regional. Editoriales recientes en medios influyentes han vuelto a dar oxígeno a esta tesis, describiendo la diversidad étnica iraní menos como una característica histórica que como una falla estructural a la espera de ser explotada.
Sin embargo, esta lectura dice más sobre las ansiedades estratégicas de quienes la formulan que sobre la realidad sociopolítica iraní. La idea de que Irán estaría al borde de una desintegración étnica inminente no se sostiene ni empírica ni históricamente. Más que un análisis riguroso, se trata de una proyección ideológica que transforma el deseo geopolítico en diagnóstico político. La diversidad iraní es presentada como una patología, y no como lo que ha sido durante siglos: una condición constitutiva de un Estado-civilización que ha aprendido a gobernar la diferencia sin desaparecer en ella.
Para Israel, la seguridad nunca ha sido un concepto meramente defensivo. Desde su fundación, ha funcionado como una gramática total de la política exterior, un marco que convierte cada relación regional en una ecuación de amenaza potencial. Esta lógica, marcada por el aislamiento geopolítico y una narrativa de excepcionalidad permanente, tiende a expandirse hasta justificar estrategias que no buscan tanto la estabilidad como la neutralización preventiva del adversario. Cuando la seguridad se transforma en un principio absoluto, toda complejidad se vuelve sospechosa y toda diversidad ajena puede reinterpretarse como una oportunidad de intervención.
En este contexto, la pluralidad étnica y lingüística de Irán aparece como un objetivo tentador. La promoción de narrativas separatistas, el respaldo indirecto a grupos periféricos o la amplificación mediática de tensiones locales no constituyen tácticas aisladas, sino elementos de una visión estratégica más amplia: debilitar la cohesión interna de un actor regional percibido como irreductible. Esta lógica no es nueva. Forma parte de una tradición geopolítica que entiende la fragmentación del otro como una forma de autopreservación.
No obstante, este enfoque no es neutral ni inocuo. Al reducir comunidades complejas a simples instrumentos de presión, se les despoja de agencia política real. Las reivindicaciones legítimas de justicia social, reconocimiento cultural o desarrollo económico quedan subordinadas a agendas externas que poco tienen que ver con la autodeterminación. La seguridad, en este marco, deja de ser un bien compartido y se convierte en una tecnología de poder que legitima la manipulación identitaria y la ingeniería social desde fuera.
Instituciones influyentes en Washington han contribuido de forma sistemática a consolidar esta visión. Think tanks de orientación neoconservadora han insistido en presentar la composición multiétnica de Irán como su principal vulnerabilidad estratégica. Analistas asociados a estos espacios han descrito a las minorías iraníes como poblaciones naturalmente dispuestas a la secesión, siempre que cuenten con el respaldo adecuado. Esta narrativa ha encontrado eco en ciertos medios israelíes, que han llegado a proponer abiertamente la creación de coaliciones regionales para promover la partición del país, ofreciendo garantías de seguridad a regiones supuestamente dispuestas a separarse.
Estas propuestas no deben entenderse como provocaciones retóricas marginales. Reflejan una concepción del orden regional en la que la integridad territorial de los Estados rivales es vista como un obstáculo legítimo a remover. La balcanización, en este sentido, no es un accidente, sino una herramienta. Se invoca el lenguaje de los derechos de las minorías, pero el objetivo último no es su emancipación, sino su instrumentalización dentro de una estrategia de debilitamiento estructural.
Desde una perspectiva histórica más amplia, esta forma de pensar se inscribe en el legado del etnonacionalismo de finales del siglo XX. Tras el colapso de grandes estructuras imperiales y federales, la identidad étnica fue elevada a principio organizador casi exclusivo de la política. Las fronteras pasaron a ser vistas como errores históricos a corregir, y las diferencias culturales como pruebas de ilegitimidad estatal. En ese contexto, muchas potencias aprendieron a leer las tensiones internas de otros países no como problemas a resolver, sino como palancas para intervenir.
Israel desarrolló esta lógica de manera temprana a través de su conocida doctrina periférica. Formulada en los años cincuenta, buscaba romper el cerco árabe mediante alianzas con Estados no árabes y con minorías consideradas oprimidas por el nacionalismo árabe. Esta estrategia, nacida de una combinación de vulnerabilidad real y excepcionalismo ideológico, terminó normalizando una política exterior que percibe la fragmentación ajena como una extensión natural de la propia seguridad.
Irán, por su historia, su tamaño y su peso regional, ocupa un lugar central en esta imaginación estratégica. Sin embargo, la lectura que se hace de su diversidad es profundamente reductora. Irán no es un Estado construido artificialmente sobre líneas étnicas recientes. Es una entidad política con continuidad histórica, donde la pluralidad ha sido gestionada mediante procesos largos de integración cultural, religiosa y administrativa. La mayoría de su población comparte no solo una ciudadanía común, sino también referencias históricas, experiencias colectivas y un horizonte político compartido.
El caso de la población azerí es particularmente revelador. Frecuentemente señalada como candidata natural a la secesión, esta comunidad constituye en realidad uno de los pilares del sistema político iraní. Con una presencia significativa en las élites religiosas, intelectuales y administrativas, los azeríes no ocupan una posición periférica ni marginal. Su integración en la vida nacional es profunda, y su identidad no se percibe como incompatible con la pertenencia al Estado iraní. La idea de un “Azerbaiyán del Sur” independiente carece de arraigo social precisamente porque no responde a la experiencia vivida de la mayoría de los azeríes iraníes.
Esta dinámica no es exclusiva de esta comunidad. A lo largo del país, las identidades múltiples conviven de forma no jerárquica. Estudios sociológicos han mostrado que muchos iraníes no se definen a sí mismos a partir de una sola adscripción étnica, sino mediante combinaciones flexibles de lengua, religión, región y ciudadanía. Esta complejidad desafía las categorías rígidas que suelen emplearse desde fuera para diagnosticar fragilidades inexistentes.
La historia reciente ofrece ejemplos claros de cómo esta cohesión se activa frente a amenazas externas. Durante la guerra con Irak, la invasión de regiones de mayoría árabe no produjo el levantamiento separatista que Bagdad esperaba. Ocurrió lo contrario: la agresión reforzó un sentido de destino compartido que trascendió diferencias internas. Décadas más tarde, episodios de escalada militar con Israel han vuelto a mostrar un patrón similar. Ataques que afectaron a ciudades culturalmente emblemáticas del noroeste del país no generaron rupturas internas, sino expresiones de solidaridad nacional.
Estas respuestas no pueden explicarse únicamente por la acción del Estado. Reflejan una memoria histórica compartida, marcada por intervenciones externas, intentos de despojo y experiencias de resistencia colectiva. La percepción de asedio, lejos de ser una construcción propagandística vacía, se nutre de episodios concretos que han dejado huella en distintas generaciones. Esta conciencia histórica funciona como un elemento cohesionador que desactiva, en gran medida, los intentos de fragmentación inducida.
Reconocer la solidez del marco nacional iraní no implica desconocer la existencia de desafíos internos que requieren atención sostenida. En distintas provincias, incluidas aquellas con mayor diversidad cultural y lingüística, persisten desequilibrios en materia de desarrollo, gestión de recursos y coordinación administrativa que forman parte de un debate legítimo sobre políticas públicas y gobernanza territorial. Las discusiones en torno al acceso al agua, la inversión en infraestructuras o la eficiencia institucional reflejan, ante todo, demandas de mejora dentro del propio sistema estatal.
Resulta fundamental distinguir entre estas reivindicaciones, que buscan una integración más equitativa y funcional, y la idea de proyectos políticos orientados a la fragmentación territorial, que no cuentan con un respaldo social amplio ni constituyen la aspiración dominante. En la práctica, la mayoría de estas dinámicas se inscriben en un marco de pertenencia nacional compartida y en la expectativa de una evolución gradual de las políticas internas, no en la negación del Estado iraní como tal.
La insistencia en interpretar toda protesta como un preludio de secesión revela una incomprensión profunda de la política iraní. También pone de manifiesto una mirada colonial que presupone que las identidades no persas están, por definición, oprimidas y a la espera de ser liberadas desde fuera. Esta premisa ignora las formas locales de negociación, pertenencia y resistencia que estructuran la vida política iraní.
Además, la balcanización como estrategia entraña riesgos que rara vez se reconocen en quienes la promueven. La fragmentación de Irán no produciría un orden regional más estable, sino un escenario de conflictos superpuestos, disputas por recursos y vacíos de poder fácilmente explotables por actores extremistas. La experiencia de otras regiones demuestra que la desintegración estatal suele generar dinámicas que escapan al control de quienes las desencadenan.
Incluso los actores regionales que rivalizan con Teherán tienen motivos para desconfiar de este escenario. Un Irán fracturado exportaría inestabilidad a todas sus fronteras, alterando equilibrios delicados en el Cáucaso, Asia Central y el Golfo Pérsico. Las grandes potencias con intereses económicos y de seguridad en la región también verían amenazados sus cálculos a largo plazo.
En última instancia, la balcanización de Irán no es una política realista, sino una fantasía estratégica que confunde deseo con posibilidad. Los desafíos del país son profundos y requieren transformaciones internas complejas, que solo pueden surgir de procesos políticos endógenos. Reducir a Irán a un rompecabezas étnico listo para ser desmontado desde fuera no solo es analíticamente pobre, sino potencialmente desastroso.
La historia sugiere que la cohesión iraní, lejos de ser frágil, ha demostrado una capacidad notable de adaptación y resistencia. Ha sobrevivido a invasiones, revoluciones y guerras prolongadas. Todo indica que también sobrevivirá a los nuevos intentos de imaginar su desaparición desde la distancia.